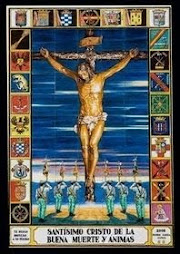...SOBRE UNA PINTADA ANTITAURINAUna que vi en el Metro y que decía así: Los que van a los toros tienen cuernos. Supongo que el hecho de que estuviera sobre un cartel electoral del P. P. no debe interpretarse como especialmente sin

tomático, y hay que tomarla al pie de la letra, sin segundas lecturas.
Yo no voy a los toros, luego no debería darme por aludido. Creo no mentir si afirmo que en los 30 años que tengo a mis espaldas sólo he visto una corrida en la plaza. ¿O fue novillada? (ustedes disculpen la duda: fue hace unos 14 años). Tengo igualmente en mi haber un par de esos festejos más cercanos a lo cómico que a lo taurino y —por supuesto— muchas presencias en la plaza de Las Ventas cuando allí se conmemoraba el 18 de Julio. Y aquél día del Pilar de 1980, en el festival que —para recoger firmas a favor del carácter militar de la Guardia Civil— organizó el pobre Juan García Carrés, única víctima civil del montaje del 23-F.
En fin: a lo que estamos, que me voy de caña. Con estos antecedentes (una corrida y dos charlotadas) no creo que debiera darme por ofendido. Confieso, en cambio, que mi no asistencia a las plazas de toros obedece a motivos puramente personales, en nada relacionados con lo taurino, y que bien que me gustaría ir si se dieran las circunstancias adecuadas para ello. Y también declaro que, en cuanto tengo ocasión, no me pierdo una corrida televisada (que ya sé que no es lo mismo, pero como sucedáneo no está mal), y a esta afirmación no quita validez el hecho de que este año aún no haya visto ninguna. Resumiendo: que no voy a los toros, pero me tengo por taurófilo, para lo que gusten mandar. Y lo soy, aún más acérrimo, precisamente porque hay gentes que escriben y dicen esas cosas en contra de la Fiesta.
Acepto que haya personas que —guiadas por sus buenos sentimientos— consideren una crueldad las corridas de toros. Lo admito y respeto (como no soy demócrata, puedo ser tolerante) aún creyendo que se equivocan, y por varias razones.
La primera, que el toro bravo —aunque las personas sensibles no lo entiendan— nace para morir así. Así, precisamente, y de ninguna otra forma: en la plaza, en la arena; hombre y toro frente a frente, y la muerte entre los dos. Y esto no es una argumentación demagógica: si el toro bravo —el toro, sin más— no naciera para la corrida, no nacería.
Porque el toro necesita una crianza y unos cuidados muy especiales, y no tiene utilidad. Nadie criaría toros como elemento decorativo; como lujo estético. El toro no es animal de carga ni de tiro —el buey es otra cosa, señores— ni vale para establo y matadero. Si el toro no muriera en la plaza, desaparecería la especie. ¿No sería eso la mayor crueldad?
¿No sería la desaparición de la especie un grave delito ecológico, señores ecologistas? Pero lo de los ecologistas es otra cosa. Lo de los ecologistas no es defensa del toro, sino ataque a las tradiciones. Los ecologistas —lo dijo
Le Pen, y acertó de lleno—
son como las sandías: verdes por fuera y rojos por dentro. Atacan la Fiesta de los toros por lo que tiene de simbólico del carácter hispano; quieren que desaparezca la bravura de enfrentar la muerte cara a cara, que es la única forma de conseguir que un pueblo vaya, manso y confiado, al establo. O al matadero.
¿Saben ustedes cómo mueren las terneras cuya carne nos alimenta? Electrocutadas, como los peores criminales en los países que ajustician científicamente. ¿Saben cómo mueren los cerdos —los de cuatro patas, digo—? Degollados, desangrándose hasta morir. ¿Saben cómo mueren los pollos que nutren la acreditada paella dominguera? Arrojados vivos en agua hirviendo, para facilitar el desplume.
Quizá estas formas industrializadas de muerte sean inevitables para animales como el pollo, el cerdo o la ternera, dóciles y mansos. Pero la bravura, la nobleza del toro, merece —así lo pienso, al menos— una muerte individual, propia.
Este es un razonamiento que, desde luego, no está al alcance de cualquier mentalidad. Los que consideran la vida desde un punto de vista meramente utilitario y consumista, jamás entenderán la belleza de una muerte digna.
Este es, precisamente, el motivo del odio que la fauna progre siente hacia la Fiesta de los toros; esa es la barbarie que no pueden soportar: el simbolismo de mirar la muerte cara a cara; de desafiar al destino; de hacer frente a lo que venga. De morir con dignidad, eso tan difícil.
Volviendo al tema de la pintada, no cabe duda de que algo de razón sí que tiene. Los que entendemos la belleza que hay en una muerte en lucha, puede que tengamos cuernos en el sentido de arremeter —de embestir— contra la adversidad. Los que la hayan escrito también los tienen; pero son los otros: los cuernos del consentido —
dame pan y dime tonto— que traga lo que le echen con tal de sobrevivir a cualquier precio; aún al de la deshonra.
Lo suyo, en el fondo, no es más que una solidaridad mal entendida; porque no hay paralelismo posible entre el noble astado —que tiene aditamentos óseos por configuración morfológica— y el infrahumano cornudo, que tiene a gala presumir —como signo de civilización— de los
obsequios que su compañera —no digamos esposa: estos elementos no pueden comprender lo que el matrimonio significa, ni la diferencia entre contrato y sacramento— les pone en la frente.
¡Viva la barbarie torera!
...(
EJE, Nº 4, Septiembre de 1989)