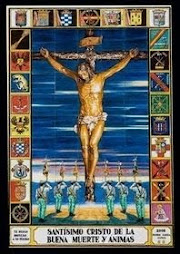Según cuenta La Gaceta, Patrimonio Nacional prepara la tumba del difunto Conde de Barcelona como Juan III, como si don Juan de Borbón hubiera sido Rey de España.
Como todo el mundo sabe, el Panteón de los Reyes del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial está reservado a Reyes y a Reinas cuyo hijo haya reinado; lo cual hace evidente que no es el sitio que corresponde al señor de Borbón y Battemberg; pero este asunto no deja de ser cuestión de familia, y cada cual entierra a sus muertos donde quiere, o donde puede.
Lo que a mí me mueve a poner un puntito sobre esta minúscula "i", es el tratamiento que se pretende dar al difunto, enmascarándole con un ordinal que nunca tuvo, salvo en la imaginación calenturienta de cuatro monárquicos conspiradores de salón que, al final, vieron sus alucinaciones cumplidas porque el único monárquico de verdad que había en España era Franco.
Ya hace bastantes años -cuando Juan de Borbón falleció- escribí sobre el asunto. También he dicho alguna coseja de vez en vez -cuando los pelotas y los cretinos se han revolucionado más allá de la cuenta-; pero ahora les dejo con mi argumentación de hace la friolera de 18 años:
* * * * *
Por la gracia de Franco
LA NACION
NUMERO 81 - 28 DE ABRIL A 4 DE MAYO DE 1993
Nunca he sido antimonárquico. Ni «anti» nada. El ser «anti» supone que uno tiene que esperar a que el otro se defina para ponerse en contra.
Tampoco he sido nunca monárquico. Admiro la grandeza y la dignidad de la Monarquía española hasta Felipe II, el último Rey importante de nuestra Historia, aunque gobernase un imperio como si fuera un jefe de negociado. A partir de él, los demás reyes de España —que no es lo mismo que españoles— no nos han dejado más que palacios suntuosos, monumentos conmemorativos de sucesos sin grandeza, quintas de recreo cortesano y escándalos de alcoba. Motivo más que suficiente para que nadie en su sano juicio pretenda lanzar el ímpetu —no ya de la juventud, sino ni siquiera el de los viejos decrépitos— a la reconquista de una institución que José Antonio consideró fenecida, aunque añadiendo —en un alarde de generosidad— que «gloriosamente».
En resumen: que la monarquía nunca me ha dado frío ni calor; y si bien no voy a decir que me haya alegrado el óbito de don Juan de Borbón, tampoco voy a engañarme —ni a engañarles— escribiendo que lo he sentido profundamente, y Dios me perdone la falta de caridad cristiana. Menos aún voy, a estas alturas, a alterarme discutiendo si tal o cual persona de la familia real tiene o no derecho a ser enterrado en uno u otro panteón.
Sí voy a discutir, sin embargo —y hasta puede que se me alteren las teclas del ordenador— sobre el tratamiento protocolario dispensado al difunto pretendiente don Juan de Borbón, llamado en los actos fúnebres —con obvia impropiedad histórica— Juan III.
Comprendo los sentimientos filiales del rey don Juan Carlos, y que su íntimo deseo hubiera sido recibir la Corona de manos de su padre, al igual que el mío hubiera sido que mi padre viviera para —por ejemplo— leer estas líneas. Pero una cosa son los deseos y otra la realidad.
Y la realidad histórica es que los derechos y las legitimidades de la Corona de España los recogió —quién sabe en qué cuneta o en qué arcén de la carretera entre Madrid y Cartagena, donde los había dejado olvidados Alfonso XIII un 14 de abril— un hombre llamado Francisco Franco.
Un hombre ante el que todos los que ahora han llamado Juan III al pretendiente difunto, exhibían sus mejores sonrisas y simpatías; y si no doblaban el espinazo —untuosamente serviles— o lamían sus botas de guerrero triunfador, es porque Franco —más digno que todo eso— no toleraba semejantes bajezas en torno suyo. Intentar dar por no existidos los años que van de 1931 a 1975 es seguir el ejemplo del avestruz. Pensar que la Casa de Borbón hubiera vuelto a disfrutar la Corona de España por obra y gracia de los republicanos, radicales, socialistas y comunistas a los que Alfonso XIII entregó generosamente los destinos de España, es ridículo. Otra cosa es que, tras la derrota en la Guerra, pensaran que el hijo del Rey que había abandonado su Corona —con tal de reinar a cualquier precio— estaría dispuesto a darle el poder a los mismos que habían arrojado a su padre del trono. Conocidas son, a este respecto, las opiniones de Indalecio Prieto sobre don Juan de Borbón, en carta a un amigo suyo; y las de Santiago Carrillo sobre don Juan Carlos, en la famosa entrevista de Oriana Fallaci, que se recogen en el libro «Los papeles reservados de Emilio Romero». Opiniones que mi respeto por los muertos —por todos los muertos, no sólo los míos— me impide reproducir aquí en esta circunstancia.
En todo caso, lo único razonable es reconocer —con el Príncipe Segismundo de Calderón de la Barca— que «los sueños, sueños son». Y lo único razonable en lo tocante a la Corona de España —puesto que es lo único que ha ocurrido realmente, y está escrito en la Historia— es que don Juan Carlos de Borbón es Rey de España porque así lo proclamaron las Cortes, a propuesta de Francisco Franco.
Cuando falleció —en la cama de un hospital de la Seguridad Social que él había creado— el excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde, Generalísimo de los Ejércitos —que así debe figurar, a perpetuidad, por orden del Rey don Juan Carlos I, en cabeza de todos los escalafones— la gente comentaba que, en las monedas que se fueran acuñando a partir de aquel momento, debería sustituirse la leyenda que declaraba a «Francisco Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios», por otra que proclamase a «Juan Carlos I, Rey de España por la gracia de Franco».
Otro tema es que, bastantes españoles, añadieran el exabrupto: «Pues vaya una gracia...»