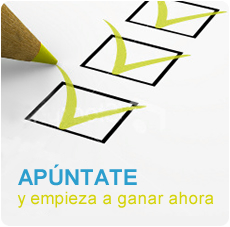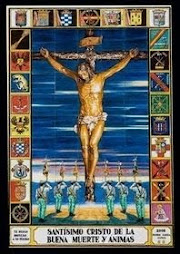Título para este apunte que, como se verá, viene dado por más altas razones que
mi inventiva.
El caso es que -hace aproximadamente nueve años- se
perpetró el referéndum para la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña, con
abrumador triunfo de los que no votaron afirmativamente si se suman los que
votaron no, los que votaron en blanco, los que votaron nulo y los que,
sencillamente, prefirieron irse a la playa, tocarse las narices a dos manos o
hacer una butifarra al esperpento.
En aquél tiempo mantenía
correspondencia electrónica con una chica barcelonesa, cuya existencia había
transcurrido casi entera ya dentro de la falsificación histórica, de la mentira
y de la catalanización excluyente. Aún así, resultaba bastante racional, aunque
mantenía los tópicos falaces de la persecución del catalán y hasta la
prohibición de las sardanas. Tópicos que hube de desmontarle tirando en el
primer caso -la lengua- de las hemerotecas que daban cuenta de premios
literarios en esa lengua en los primeros años 40; y en el segundo -el baile- con
memoria propia de haber visto bailar sardanas en el mismísimo parque del Retiro
madrileño en los años 60.
No se si me creería o no, ni si comprobaría la
documentación que le indiqué. El caso es que, sintiéndose catalana, no renegaba
de España, ni aspiraba a la secesión cuyo camino -desde mi modesto punto de
vista- abría aquel nuevo Estatuto pergeñado por los esbirros, no recuerdo si del
señoritingo Maragall o del charnego Montilla, y auspiciado por el psicópata
Zapatero.
Ella no entendía que del hecho de la aprobación de ese Estatuto
yo dedujese el peligro de la secesión, ni lo encontraba tan grave, ni tan
terrible. No recuerdo si me llamó exagerado, pero seguro que lo pensó. Seguro
que también pensó en términos como visionario apocalíptico, profeta agorero y,
acaso, fascista intolerante.
Bueno; todo esto lo cuento simplemente para
que se vea que no fui entonces nada de aquello que mucha gente dijo -o al menos
pensó- cuando unos cuantos advertimos lo que venía. Cierto que la mayoría ya lo
habíamos visto venir décadas antes, y ahí están las hemerotecas, las colecciones
de prensa o -si gustan- la página de Ediciones Anteriores de este diario, donde
podrán comprobar que mi camarada Eloy Mirayo y este que suscribe ya escribíamos
del tema en las páginas del Escaño Nacional de El Alcázar
en los primeros años 80. O, si lo prefieren, simplemente descárguense este
archivo.
Entonces -hace 9 años, quiero decir, cuando comenzó el
último acto del desaguisado-, hice una breve recopilación del pensamiento de
José Antonio con respecto al separatismo en general y el catalán en especial. La
hice para enviárselo a aquella persona, porque era la mejor forma de explicarle
mi propio pensamiento, pero con las mejores palabras que se pudieran
hallar.
Y también coloqué aquellos textos en mi diario, que en aquellos
momentos se alojaba en otra casa, pero cuyo enlace aquí
tienen. Textos que -para que no digan- reitero en esta presunta jornada de
irreflexión.
* * * *
*
Hoy, este diario se
engalana con las palabras de José Antonio:
SOBRE
CATALUÑA
Discurso pronunciado en el Parlamento el 4 de enero
de 1934 por José Antonio Primo de Rivera:
Este diputado, que no pertenece
a ninguna minoría, se cree, por lo mismo, con voz más libre para recabar para
sí, y se atrevería a pensar que para todos, esta fiducia: la de cuando nosotros
empleamos el nombre de España, y conste que yo no me he unido a ningún grito,
hay algo dentro de nosotros que se mueve muy por encima del deseo de agraviar a
un régimen y muy por encima del deseo de agraviar a una tierra tan noble, tan
grande, tan ilustre y tan querida como la tierra de Cataluña. Yo quisiera que el
señor presidente y quisiera que la Cámara separase, si es que admite que alguien
faltó a eso, a los que, cuando pasamos por esa coyuntura, pensamos como siempre,
sin reservas mentales, en España y nada más que en España; porque España es más
que una forma constitucional; porque España es más que una circunstancia
histórica; porque España no puede ser nunca nada que se oponga al conjunto de
sus tierras y cada una de esas tierras.
Yo me alegro, en medio de todo ese
desorden, de que se haya planteado de soslayo el problema de Cataluña, para que
no pase de hoy el afirmar que si alguien está de acuerdo conmigo, en la Cámara o
fuera de la Cámara, ha de sentir que Cataluña, la tierra de Cataluña, tiene que
ser tratada desde ahora y para siempre con un amor, con una consideración, con
un entendimiento que no recibió en todas las discusiones. Porque cuando en esta
misma Cámara y cuando fuera de esta Cámara se planteó en diversas ocasiones el
problema de la unidad de España, se mezcló con la noble defensa de la unidad de
España una serie de pequeños agravios a Cataluña, una serie de exasperaciones en
lo menor, que no eran otra cosa que un separatismo fomentado desde este lado del
Ebro.
Nosotros amamos a Cataluña por española, y porque amamos a Cataluña la
queremos más española cada vez, como al país vasco, como a las demás regiones.
Simplemente por eso porque nosotros entendemos que una nación no es meramente el
atractivo de la tierra donde nacimos, no es esa emoción directa y sentimental
que sentimos todos en la proximidad de nuestro terruño, sino, que una nación es
una unidad en lo universal, es el grado a que se remonta un pueblo cuando cumple
un destino universal en la Historia. Por eso, porque España cumplió sus destinos
universales cuando estuvieron juntos todos sus pueblos, porque España fue nación
hacia fuera, que es como se es de veras nación, cuando los almirantes vascos
recorrían los mares del mundo en las naves de Castilla, cuando los catalanes
admirables conquistaban el Mediterráneo unidos en naves de Aragón, porque
nosotros entendemos eso así, queremos que todos los pueblos de España sientan,
no ya el patriotismo elemental con que nos tira la tierra, sino el patriotismo
de la misión, el patriotismo de lo trascendental, el patriotismo de la gran
España.
Yo aseguro al señor presidente, yo aseguro a la Cámara, que creo que
todos pensamos sólo en esa España grande cuando la vitoreamos o cuando la
echamos de menos en algunas conmemoraciones. Si alguien hubiese gritado muera
Cataluña, no sólo hubiera cometido una tremenda incorrección, sino que hubiera
cometido un crimen contra España, y no sería digno de sentarse nunca entre
españoles. Todos los que sienten a España dicen viva Cataluña y vivan todas las
tierras hermanas en esta admirable misión, indestructible y gloriosa, que nos
legaron varios siglos de esfuerzo con el nombre de España.
LA GAITA
Y LA LIRA
¡Cómo tira
de nosotros! Ningún aire nos parece tan fino como el de nuestra tierra; ningún
césped más tierno que el suyo; ninguna música comparable a la de sus arroyos.
Pero... ¿no hay en esa succión de la tierra una venenosa sensualidad? Tiene algo
de fluido físico, orgánico, casi de calidad vegetal, como si nos prendieran a la
tierra sutiles raíces. Es la clase de amor que invita a disolverse. A
ablandarse. A llorar. El que se diluye en melancolía cuando plañe la gaita. Amor
que se abriga y se repliega más cada vez hacia la mayor intimidad; de la comarca
al valle nativo; del valle al remanso donde la casa ancestral se refleja; del
remanso a la casa; de la casa al rincón de los recuerdos.
Todo eso es muy
dulce, como un dulce vino. Pero también, como en el vino, se esconden en esa
dulzura embriaguez e indolencia.
A tal manera de amar, ¿puede llamarse
patriotismo? Si el patriotismo fuera la ternura afectiva, no sería el mejor de
los humanos amores. Los hombres cederían en patriotismo a las plantas, que les
ganan en apego a la tierra. No puede ser llamado patriotismo lo primero que en
nuestro espíritu hallamos a mano. Es elemental impregnación en lo telúrico.
Tiene que ser, para que gane la mejor calidad, lo que esté cabalmente al otro
extremo, lo más difícil; lo más depurado de gangas terrenas; lo más agudo y
limpio de contornos; lo más invariable. Es decir, tiene que clavar sus puntales,
no en lo sensible, sino en lo intelectual.
Bien está que bebamos el vino
dulce de la gaita, pero sin entregarle nuestros secretos. Todo lo que es sensual
dura poco. Miles y miles de primaveras se han marchitado, y aún dos y dos siguen
sumando cuatro, como desde el origen de la creación. No plantemos nuestros
amores esenciales en el césped que ha visto marchitar tantas primaveras;
tendámoslos, como líneas sin peso y sin volumen, hacia el ámbito eterno donde
cantan los números su canción exacta.
La canción que mide la lira, rica en
empresas porque es sabia en números.
* *
*
Así, pues, no veamos en la
patria el arroyo y el césped, la canción y la gaita; veamos un destino, una
empresa. La patria es aquello que, en el mundo, configuró una empresa colectiva.
Sin empresa no hay patria; sin la presencia de la fe en un destino común, todo
se disuelve en comarcas nativas, en sabores y colores locales. Calla la lira y
suena la gaita. Ya no hay razón –si no es, por ejemplo, de subalterna condición
económica– para que cada valle siga unido al vecino. Enmudecen los números de
los imperios –geometría y arquitectura– para que silben su llamada los genios de
la disgregación, que se esconden bajo los hongos de cada aldea.
(FE, núm.
2, 11 de enero de 1934)
ENSAYO
SOBRE EL NACIONALISMO
LA TESIS ROMÁNTICA DE NACIÓN
Aquella fe romántica en
la bondad nativa de los hombres fue hermana mayor de la otra fe en la bondad
nativa de los pueblos. "El hombre ha nacido libre, y, sin embargo, por todas
partes se encuentra encadenado", dijo Rousseau. Era, por consecuencia, ideal
rousseauniano devolver al hombre su libertad e ingenuidad nativas; desmontar
hasta el límite posible toda la máquina social que para Rousseau había operado
de corruptora. Sobre la misma línea llegaba a formularse, años después, la tesis
romántica de las nacionalidades. Igual que la sociedad era cadena de los libres
y buenos individuos, las arquitecturas históricas eran opresión de los pueblos
espontáneos y libres. Tanta prisa como libertar a los individuos corría libertar
a los pueblos.
Mirada de cerca, la tesis romántica iba encaminada a la
descalificación; esto es, a la supresión de todo lo añadido por el esfuerzo
(Derecho e Historia) a las entidades primarias, individuo y pueblo. El Derecho
había transformado al individuo en persona; la Historia había transformado al
pueblo en polis, en régimen de Estado. El individuo es, respecto de la persona,
lo que el pueblo respecto de la sociedad política. Para la tesis romántica,
urgía regresar a lo primario, a lo espontáneo, tanto en un caso como en el
otro.
EL INDIVIDUO Y LA PERSONA
El Derecho necesita, como
presupuesto de existencia, la pluralidad orgánica de los individuos. El único
habitante de una isla no es titular de ningún derecho ni sujeto de ninguna
jurídica obligación. Su actividad sólo estará limitada por el alcance de sus
propias fuerzas. Cuando más, si acaso, por el sentido moral de que disponga.
Pero en cuanto al derecho, no es ni siquiera imaginable en situación así. El
Derecho envuelve siempre la facultad de exigir algo; sólo hay derecho frente a
un deber correlativo; toda cuestión de derecho no es sino una cuestión de
límites entre las actividades de dos o varios sujetos. Por eso el Derecho
presupone la convivencia; esto es, un sistema de normas condicionantes de la
actividad vital de los individuos.
De ahí que el individuo, pura y
simplemente, no sea el sujeto de las relaciones jurídicas; el individuo no es
sino el substratum físico, biológico, con que el Derecho se encuentra para
montar un sistema de relaciones reguladas. La verdadera unidad jurídica es la
persona, esto es, el individuo, considerado, no en su calidad vital, sino como
portador activo o pasivo de las relaciones sociales que el Derecho regula; como
capaz de exigir, de ser compelido, de atacar y de
transgredir.
LO NATIVO Y LA NACIÓN
De análoga manera, el
pueblo, en su forma espontánea, no es sino el substratum de la sociedad
política. Desde aquí, para entenderse, conviene usar ya la palabra nación,
significando con ella precisamente eso: la sociedad política capaz de hallar en
el Estado su máquina operante. Y con ello queda precisado el tema del presente
trabajo: esclarecer qué es la nación: si la realidad espontánea de un pueblo,
como piensan los nacionalistas románticos, o si algo que no se determina por los
caracteres nativos.
El romanticismo era afecto a la naturalidad. La vuelta a
la Naturaleza fue su consigna. Con esto, la nación vino a identificarse como lo
nativo. Lo que determinaba una nación eran los caracteres étnicos, lingüísticos,
tipográficos, climatológicos. En último extremo, la comunidad de usos,
costumbres y tradición; pero tomada la tradición poco más que como el recuerdo
de los mismos usos reiterados, no como referencia a un proceso histórico que
fuera como una situación de partida hacia un punto de llegada tal vez
inasequible.
Los nacionalismos más peligrosos, por lo disgregadores, son los
que han entendido la nación de esta manera. Como se acepte que la nación está
determinada por lo espontáneo, los nacionalismos particularistas ganan una
posición inexpugnable. No cabe duda de que lo espontáneo les da la razón. Así es
tan fácil de sentir el patriotismo local. Así se encienden tan pronto los
pueblos en el frenesí jubiloso de sus cantos, de sus fiestas, de su tierra. Hay
en todo eso como una llamada sensual, que se percibe hasta en el aroma del
suelo: una corriente física, primitiva y encandilante, algo parecido a la
embriaguez y a la plenitud de las plantas en la época de la
fecundación.
TORPE POLÍTICA
A esa condición rústica y primaria
deben los nacionalismos de tipo romántico su extremada vidriosidad.
Nada
irrita más a los hombres y a los pueblos que el ver estorbos en el camino de sus
movimientos elementales: el hambre y el celo –apetitos de análoga jerarquía a la
llamada oscura de la tierra– son capaces, contrariados, de desencadenar las
tragedias más graves. Por eso es torpe sobremanera oponer a los nacionalismos
románticos actitudes románticas, suscitar sentimientos contra sentimientos. En
el terreno afectivo, nada es tan fuerte como el nacionalismo local, precisamente
por ser el más primario y asequible a todas las sensibilidades. Y, en cambio,
cualquier tendencia a combatirlo por el camino del sentimiento envuelve el
peligro de herir las fibras más profundas –por más elementales– del espíritu
popular, y encrespar reacciones violentas contra aquello mismo que pretendió
hacerse querer.
De esto tenemos ejemplo en España. Los nacionalismos
locales, hábilmente, han puesto en juego resortes primarios de los pueblos donde
se han producido: la tierra, la música, la lengua, los viejos usos campesinos,
el recuerdo familiar de los mayores... Una actitud perfectamente inhábil ha
querido cortar el exclusivismo nacionalista, hiriendo esos mismos resortes;
algunos han acudido, por ejemplo, a la burla contra aquellas manifestaciones
elementales; así los que han ridiculizado por brusca la lengua catalana.
No
es posible imaginar política más tosca: cuando se ofende uno de esos
sentimientos primarios instalados en lo profundo de la espontaneidad de un
pueblo, la reacción elemental en contra es inevitable, aun por parte de los
menos ganados por el espíritu nacionalista. Casi se trata de un fenómeno
biológico.
Pero no es mucho más aguda la actitud de los que se han esforzado
en despertar directamente, frente al sentimiento patriótico localista, el mero
sentimiento patriótico unitario. Sentimiento por sentimiento, el más simple
puede en todo caso más. Descender con el patriotismo unitario al terreno de lo
afectivo es prestarse a llevar las de perder, porque el tirón de la tierra,
perceptible por una sensibilidad casi vegetal, es más intenso cuanto más
próximo.
EL DESTINO EN LO UNIVERSAL
¿Cómo, pues,
revivificar el patriotismo de las grandes unidades heterogéneas? Nada menos que
revisando el concepto de "nación", para construirlo sobre otras bases. Y aquí
puede servirnos de pauta para lo que se dijo respecto de la diferencia entre
"individuo" y "persona". Así como la persona es el individuo considerado en
función de sociedad, la nación es el pueblo considerado en función de
universalidad.
La persona no lo es en tanto rubia o morena, alta o baja,
dotada de esta lengua o de la otra, sino en cuanto portadora de tales o cuales
relaciones sociales reguladas. No se es persona sino en cuanto se es otro; es
decir: uno frente a los otros, posible acreedor o deudor respecto de otros,
titular de posiciones que no son las de los otros. La personalidad, pues, no se
determina desde dentro, por ser agregado de células, sino desde fuera, por ser
portador de relaciones. Del mismo modo, un pueblo no es nación por ninguna
suerte de justificaciones físicas, colores o sabores locales, sino por ser otro
en lo universal; es decir: por tener un destino que no es el de las otras
naciones. Así, no todo pueblo ni todo agregado de pueblo es una nación, sino
sólo aquellos que cumplen un destino histórico diferenciado en lo
universal.
De aquí que sea superfluo poner en claro si en una nación se dan
los requisitos de unidad de geografía, de raza o de lengua; lo importante es
esclarecer si existe, en lo universal, la unidad de destino histórico.
Los
tiempos clásicos vieron esto con su claridad acostumbrada. Por eso no usaron
nunca las palabras "patria" y "nación" en el sentido romántico, ni clavaron las
anclas del patriotismo en el oscuro amor a la tierra. Antes bien, prefirieron
las expresiones como "Imperio" o "servicio del rey"; es decir, las expresiones
alusivas al "instrumento histórico". La palabra "España", que es por sí misma
enunciado de una empresa, siempre tendrá mucho más sentido que la frase "nación
española". Y en Inglaterra, que es acaso el país de patriotismo más clásico, no
sólo existe el vocablo "patria", sino que muy pocos son capaces de separar la
palabra king (rey), símbolo de la unidad operante en la Historia, de la palabra
country, referencia al soporte territorial de la unidad misma.
LO
ESPONTÁNEO Y LO DIFÍCIL
Llegamos al final del camino. Sólo el
nacionalismo de la nación entendida así puede superar el efecto disgregador de
los nacionalismos locales. Hay que reconocer todo lo que éstos tienen de
auténticos; pero hay que suscitar frente a ellos un movimiento enérgico, de
aspiración al nacionalismo misional, el que concibe a la Patria como unidad
histórica del destino. Claro está que esta suerte de patriotismo es más difícil
de sentir; pero en su dificultad está su grandeza. Toda existencia humana –de
individuo o de pueblo– es una pugna trágica entre lo espontáneo y lo difícil.
Por lo mismo que el patriotismo de la tierra nativa se siente sin esfuerzo, y
hasta con una sensualidad venenosa, es bella empresa humana desenlazarse de él y
superarlo en el patriotismo de la misión inteligente y dura. Tal será la tarea
de un nuevo nacionalismo: reemplazar el débil intento de combatir movimientos
románticos con armas románticas, por la firmeza de levantar contra
desbordamientos románticos firmes reductos clásicos, inexpugnables. Emplazad los
soportes del patriotismo no en lo afectivo, sino en lo intelectual. Hacer del
patriotismo no un vago sentimiento, que cualquiera veleidad marchita, sino una
verdad tan inconmovible como las verdades matemáticas.
No por ello se quedará
el patriotismo en árido producto intelectual. Las posiciones espirituales
ganadas así, en lucha heroica contra lo espontáneo, son las que luego se
instalan más hondamente en nuestra autenticidad. Por ejemplo, el amor a los
padres, cuando ya hemos pasado de la edad en que los necesitamos, es,
probablemente, de origen artificial. conquista de una rudimentaria cultura sobre
la barbarie originaria. En estado de pura animalidad, la relación paternofilial
no existe desde que los hijos pueden valerse. Las costumbres de muchos pueblos
primitivos autorizaban a que los hijos matasen a los padres cuanto éstos ya
eran, por viejos, pura carga económica. Sin embargo, ahora, la veneración a los
padres está tan clavada en nosotros que nos parece como si fuera el más
espontáneo de los afectos. Tal es, entre otras, la dulce recompensa que se gana
con el esfuerzo por mejorar; si se pierden goces elementales, se encuentran, al
final del camino, otros tan caros y tan intensos que hasta invaden el ámbito de
los viejos afectos, extirpados al comenzar la empresa superadora. El corazón
tiene sus razones, que la razón no entiende. Pero también la inteligencia tiene
su manera de amar, como acaso no sabe el corazón.
(Revista JONS, núm. 16,
abril de 1934)
ESPAÑA ES
IRREVOCABLE
LA UNIDAD DE DESTINO
Nadie podrá reprochamos de
estrechez ante el problema catalán. En estas columnas antes que en ningún otro
sitio, y, fuera de aquí, por los más autorizados de los nuestros, se ha
formulado la tesis de España como unidad de destino. Es decir, aquí no
concebimos cicateramente a España como entidad física, como conjunto de
atributos nativos (tierra, lengua, raza) en pugna vidriosa con cada hecho nativo
local. Aquí no nos burlamos de la bella lengua catalana ni ofendemos con
sospechas de mira mercantil los movimientos sentimentales –equivocados
gravísimamente, pero sentimentales– de Cataluña. Lo que sostenemos aquí es que
nada de eso puede justificar un nacionalismo, porque la nación no es una entidad
física individualizada por sus accidentes orográficos, étnicos o lingüísticos,
sino una entidad histórica, diferenciada de las demás en lo universal por una
propia unidad de destino.
España es la portadora de la unidad de destino, y
no ninguno de los pueblos que la integran. España es pues, la nación, y no
ninguno de los pueblos que la integran. Cuando esos pueblos se reunieron,
hallaron en lo universal la justificación histórica de su propia existencia. Por
eso España, el conjunto, fue la nación.
LA IRREVOCABILIDAD DE
ESPAÑA
Hace falta que las peores deformaciones se hayan adueñado de las
mentes para que personas que se tienen, de buena fe, por patriotas, admitan la
posibilidad, dados ciertos requisitos, de la desmembración de España. Unos
niegan licitud al separatismo porque suponen que no cuenta con la aquiescencia
de la mayoría de los catalanes. Otros afirman que no es admisible una situación
semiseparatista, sino que hay que optar –¡qué optar!– entre la solidaridad
completa o la independencia. "O hermanos o extranjeros", dice "ABC", y aún
afirma recibir centenares de telegramas que le felicitan por decirlo. Es
prodigioso –y espeluznante– que periódico como "ABC", en el que la menor tibieza
antiespañola no ha tenido jamás asilo, piense que cumple con su deber al acuñar
semejante blasfemia: "Hermanos o extranjeros"; es decir, hay una opción: se
puede ser una de las dos cosas. ¡No! La elección de la extranjería es
absolutamente ilícita, pase lo que pase, renuncien o no renuncien al arancel,
quiéranlo pocos catalanes, muchos o todos. Más aún terminantemente: aunque todos
los españoles estuvieran conformes en convertir a Cataluña en país extranjero,
seria el hacerlo un crimen merecedor de la cólera celeste.
España es
irrevocable. Los españoles podrán decidir acerca de cosas secundarias; pero
acerca de la esencia misma de España no tienen nada que decidir. España no es
nuestra, como objeto patrimonial; nuestra generación no es dueña absoluta de
España; la ha recibido del esfuerzo de generaciones y generaciones anteriores, y
ha de entregarla, como depósito sagrado, a las que la sucedan. Si aprovechara
este momento de su paso por la continuidad de los siglos para dividir a España
en pedazos, nuestra generación cometería para con las siguientes el más abusivo
fraude, la más alevosa traición que es posible imaginar.
Las naciones no son
contratos, rescindibles por la voluntad de quienes los otorgan: son fundaciones,
con sustantividad propia, no dependientes de la voluntad de pocos ni
muchos.
MAYORÍA DE EDAD
Algunos han formulado la siguiente
doctrina respecto de los Estatutos regionales: no se puede dar un Estatuto a una
región mientras no es mayor de edad. El ser mayor de edad se le nota en los
indicios de haber adquirido una convicción suficientemente fuerte de su
personalidad propia.
He aquí otra monstruosidad ideológica: se debe, con
arreglo a esa teoría, conceder su Estatuto a una región –es decir, aflojar los
resortes de la vigilancia unitaria– cuando esa región ha adquirido suficiente
conciencia de sí misma; es decir, cuando se siente suficientemente desligada de
la personalidad del conjunto. No es fácil, tampoco ahora, concebir más grave
aberración. También corre prisa perfilar una tesis acerca de qué es la mayoría
de edad regional acerca de cuándo deja de ser lícito conceder a una región su
Estatuto.
Y esa mayoría de edad se nota, cabalmente, en lo contrario de la
afirmación de la personalidad propia. Una región es mayor de edad cuando ha
adquirido tan fuertemente la conciencia de su unidad de destino en la patria
común, que esa unidad ya no corre ningún riesgo por el hecho de que se aflojen
las ligaduras administrativas.
Cuando la conciencia de la unidad de destino
ha penetrado hasta el fondo del alma de una región, ya no hay peligro en darle
Estatuto de autonomía. La región andaluza, la región leonesa, pueden gozar de
regímenes autónomos, en la seguridad de que ninguna solapada intención se
propone aprovechar las ventajas del Estatuto para maquinar contra la integridad
de España. Pero entregar Estatutos a regiones minadas de separatismo;
multiplicar con los instrumentos del Estatuto las fuerzas operantes contra la
unidad de España; dimitir la función estatal de vigilar sin descanso el
desarrollo de toda la tendencia a la secesión es, ni más ni menos, un
crimen.
SÍNTOMAS
Todos los síntomas confirman nuestra tesis.
Cataluña autónoma asiste al crecimiento de un separatismo que nadie refrena: el
Estado, porque se ha inhibido de la vida catalana en las funciones primordiales:
la formación espiritual de las generaciones nuevas, el orden público, la
administración de justicia.... y la Generalidad, porque esa tendencia
separatista, lejos de repugnarle, le resulta sumamente simpática.
Así, el
germen destructor de España, de esta unidad de España lograda tan difícilmente,
crece a sus anchas. Es como un incendio para cuya voracidad no sólo se ha
acumulado combustible, sino que se ha trazado a los bomberos una barrera que les
impide intervenir. ¿Qué quedará, en muy pocos años, de lo que fue bella
arquitectura de España?
¡Y mientras tanto, a nosotros, a los que queremos
salir por los confines de España gritando estas cosas, denunciando estas cosas,
se nos encarcela, se nos cierran los centros, se nos impide la propaganda! Y la
insolencia separatista crece. Y el Gobierno busca fórmulas jurídicas. Pero
piense el Gobierno que si España se le va de entre las manos, no podrá escudarse
tras de una excusable negligencia. Cuando la negligencia llega a ciertos límites
y compromete ciertas cosas sagradas, ya se llama traición.
(F.E., núm. 15,
19 de julio de 1934)