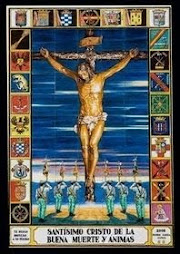DISOLVER AL PUEBLO
Hay pueblos que se disolvieron en la historia. Algunos extinguidos como el pájaro Dodo, a tiros, y sólo presentes en películas, como los Mohicanos que, por otro lado, no existieron hasta don Fenimoore, que los hizo víctimas de los Hurones, gente afrancesada y también disuelta por la lluviosa historia.
A otros se los llevaron al río creyendo que eran mozuelos, como el caso de los Egipcios. Los que quedan se llaman coptos y, para su desdicha, son cristianos, mal asunto en estos tiempos y a un tiro de piedra de Israel y en pleno Islam. El caso es que el pueblo egipcio, semita como el babilonio, acabó en cuanto sus reyes faraones fueron extranjeros y nada semitas, como los persas y, luego, los griegos del General Ptolomeo y los romanos de Augusto.
Como no diría el poeta Bernardo, “sí puede esclavo ser pueblo que se deja morir.” ¿Qué les pasó a los Hititas, que hablaban en Indoeuropeo y escribían en Cuneiforme? Los andan desenterrando aún en Chatal Huyuk, lugar de Anatolia donde se han creído la Alianza de Civilizaciones, aunque haya que excavarlas.
Los Hititas tuvieron reyes formidables, como Subiluliuma, pero, pocas generaciones después, cayeron en guerra civil, ardió su capital y lo último que se supo históricamente fue que recogieron lo que no había quemado y echaron hacia el norte, hacia donde los escitas corrían a caballo rebanando cuellos. Y eso que los hititas, tíos disciplinados, habían inventado el hierro. O sea, la guerra en serio, de verdad. Pero así y todo se disolvieron en la historia.
No es sensato creer que los gobiernos caen pero los pueblos aprietan los dientes y aguantan las generaciones que sean menester. Véase que Herodoto situaba en el Norte de África a los pigmeos que ahora viven muy al sur, en el Kalahari, y suelen robar los huevos a las avestruces. Pero en tiempos de Herodoto se dedicaron a capturar a los nasamones y llevárselos a pantanos.
Ni que decir tiene que los nasamones no existen ya, ni tampoco los pigmeos por encima del Trópico de Cáncer. La Historia, a veces comparada con un río humano, se lo lleva todo y, en ocasiones lo deja bajo varios metros de légamo. Cosa lógica porque de barro nos hicieron y, mezclados con él, desaparecemos a favor de las tierras de regadío.
¿Y qué fue de los cretenses, o sea, de los que hablaban en el llamado “lineal A”, que nadie ha traducido aún? ¿Y de los Tartesos que usaban un alfabeto que se pronuncia pero no se comprende? ¿Y de los Etruscos, que tenían “lucumones” cuyo ejemplar más famoso fue Porsena, que no quiso destruir Roma?
Todo disuelto. La misma Democracia Ateniense, como un azucarillo, primero en el oleaje espartano y luego en la tempestad romana, hasta que Byron acudió a luchar por la independencia helena y los soldados británicos aprovecharon para llevarse los mármoles del Partenón.
No hay que esforzarse más en demostrar que los pueblos, por brillantes que hayan sido, se disuelven y la historia se los quita de encima con un rabotazo. ¿Por manifiestamente inútiles? Quizá, porque no hay constancia de que un pueblo, por sí mismo, haya entendido nada de sus destinos históricos. Esa es cosa de políticos. Pero los políticos se ven sometidos al pueblo que no suele saber adónde va ni mucho menos de donde viene. El pueblo sólo cree que está ahí y que, para seguir en ese nicho ecológico, no tiene más que votar de tanto en tanto.
Y esto es culpa de Washington y, más, de Jefferson, el que nos guindó la Luisiana y falsificaba nuestros doblones. El uno Irlandés y el otro de origen cananeo, o sea, americanos puros. ¿Por qué, podría preguntarse? Bien sencillo: porque copiaron a su aire –aire escocés por cierto- la democracia de Pericles que, como todos sabemos murió de peste, o sea, de que demasiado “pueblo” se refugió tras las nuevas murallas y disolvió eso que Churchill llamó “el peor sistema del mundo si se exceptúan los demás.” Churchill, nada menos, famoso por haberse pasado la Segunda Guerra Mundial en pijama.
Lo copiaron de tal modo que, si un partido gobernante no conseguía mayoría para una ley, su obligación era disolver el gobierno e ir a nuevas elecciones. En la copia cuidaron de que no hubiera cargos por sorteo. Pero eran tiempos del Siglo XVIII; se imaginaban que estaban a punto de hallar la razón de todas las cosas y, por lo tanto, de hacer un mundo nuevo, algo inmundo, organizado por la razón en la que ellos creían, por ejemplo que nos crearon en el Año 4004 antes de Jesucristo. Y ni siquiera con Big Bang.
Como la gran excusa de la burguesía ascendente –y esclavista- era gobernar en nombre del pueblo que los elegía en voto libre, no vieron lo que podía llegar a ser en cuanto el derecho del voto fuera universal y no para los propietarios. O sea, por donde íbamos: si los diputados, en bandadas de partidos, pierden la mayoría y los gobernantes lo que llaman “la confianza del pueblo”, la democracia no zapatera tiene la costumbre de disolver el parlamento y correr a arrancar nuevos votos al elector que tenga los papeles en regla.
Esta costumbre da mucho trabajo y sale cara, es antigua y, además, retrasa algunos proyectos de la minoría, que tiene el feo vicio de usar la democracia para hacer negocios que no siempre facilitan la convivencia, como, por ejemplo, no llegar a fin de mes. Los griegos atenienses sabían que en los negocios públicos, había diputados de los de entonces que tampoco se ocupaban de los asuntos de la ciudad sino de los suyos particulares: la codicia como vieja condición humana. Los griegos llamaban a semejantes cargos “idiotas” (de “idios”) o sea los que se preocupaban sólo de sus propios asuntos.
Las democracia modernas han abundado también en “idiotas” y así es, a veces, que no hay nada donde debía ir una autopista, o que el dinero de todos va a los bancos como puro mecanismo de salvación de la Patria. Pero no siempre es fácil explicar cosas así a los ciudadanos, que a veces se vuelven hostiles y es cuando hay que disolver y acudir a las urnas.
El Presidente Zapatero, entre dar nuestro dinero a los ricos, enviar tropas a una guerra cuando lo suyo iba a ser sacarlas de otra, hacer de sacamuertos de Obama, el norteamericano de los labios morados, no abrir las puertas de la recuperación económica y pretender ahora cerrar sitios de Internet, se aproxima al momento ese de tener que disolver y dejar que otros lean sus cuentos, o sea, las Cuentas del Gran Capitán. No puede ya mentir mucho más sin que revienten las calderas.
Por eso se le estará a punto de ocurrir una idea que se le sirve aquí gratis pero que no deben registrar los de la sociedad de autores, no fastidien: Nada de disolver el Parlamento, que ya todos se conocen y están a gusto. Lo que se impone es disolver al pueblo. Por decreto ley, desde luego. No en vano son los “representantes” de ese pueblo los que no se ponen de acuerdo, luego el pueblo es responsable por completo. Robespierre no dudaría.
Por ejemplo menor, ya sucedido algo en secreto, disolver y decir en región a propósito: En las próximas elecciones ya no seréis nación Española sino catalana. Queda disuelto el pueblo español que no nos ha resultado nada dócil. Sois otros pero nos podéis votar a los mismos.
Un perfeccionamiento necesario de la democracia en estos día maltusianos: atropellar a los más en beneficio de los menos que es, más o menos, lo que hacía el bruto de Nabopolasar, o el sofisticado Calígula, el botitas.
Arturo ROBSY