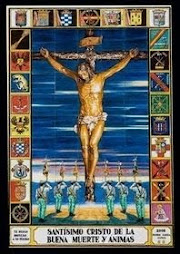Hay un libro -espectacular y curioso- que se titula exactamente así: Los sanfermines. Quiso la casualidad -y mi buena fortuna para algunas cosas-, que lo encontrara en un saldo de no se qué gran superficie comercial, de esas a las que habré ido cuatro o cinco veces en mi vida.
Por supuesto, casi me tiré en plancha sobre él. Porque, además de un precio asequible, era uno de los dos o tres libros de Rafael García Serrano que me faltaban en la colección.
Los sanfermines -ya queda dicho, pero por si acaso- es libro del maestro Rafael, al alimón con muchas espléndidas fotografías de Ramón Masats.
Y, aunque no se cuanto de aquello pueda quedar ya, aquí les dejo con un fragmento de Rafael García Serrano. No puede haber mejor homenaje al Moreno.
***
INTRODUCCIÓN A LOS SANFERMINES
-
Si usted va a Pamplona dispuesto a pasar los Sanfermines no preste demasiada atención a los elementos superfolklóricos. Suelen ser falsos; hágame caso, señor. ¿Usted juzgaría a Granada por las cuevas gitábanas y pestilentes del Sacromonte? Pues no juzgue usted a Pamplona por un cierto tufillo a Carnaval que se desprende de su alegría antigua, cristiana y báquica. Eso son los flecos de la fiesta, pero no su cogollo; la guarnición que adorna un plato -pero que apenas si se cata-, no el manjar sólido ni la rica salsa.
Un pañuelo rojo le basta para afiliarse al festejo, y también, si usted me apura, un buen sombrero de segador. Si a San Fermín le da por decir: «Allá voy» en punto a calorina, el sombrero le vendrá de rechupete para defenderse del sol; pero si a San Fermín, que es moreno y algo guasón -como un ribereño con la cosecha recién recogida y recién cobrada-, le da por decir «Allá voy» y entolda el cielo y lo deshace en temporal o en dulce y menuda llovizna, el sombrero le servirá de paraguas, sin que tal artefacto desentone con sus aires de Bond Street el júbilo primario de una fiesta en la que juega, fundamentalmente, la muerte.
Tampoco se asuste por esto de la muerte, pero es verdad, y más que nadie lo sabe el Santo Obispo, que va haciendo el quite a los temerarios, a los locos e incluso a los borrachos. A lo largo de mis años, que ya no son pocos, pero que no son muchos, ni menos demasiados, he conocido nueve muertos entre la calle y la plaza. Nueve mozos que murieron de tanto divertirse, quizá por demostrar que también dentro de la alegría está la muerte y que por eso la alegría es tan buena y tan santa, porque se acurruca como un pájaro en las orillas del río de la muerte.
(¿Acaso los encierros de 1936 no fueron un buen entrenamiento para la dura prueba que se avecinaba?
Hemingway, el gran escritor de Fiesta y también de Por quien doblan las campanas, se nos marchó sin pagar su deuda, sin darnos la novela de los corredores del encierro que se fueron a la muerte al día siguiente de terminar aquellas fiestas que duraron del 6 al 18 de julio. El día 19 fue domingo. Un domingo radiante y airado que iba a revolver la Historia. Aquella gente le gustaba a Hemingway. Le gustaba al periodista y guerrillero rojo Roberto Jordán, norteamericano, que miraba a un enemigo y se decía: «Probablemente lo habré visto correr por las calles delante de los toros, en la feria de Pamplona», y también se hacía reflexiones de este porte: «Pero te gusta la gente de Navarra más que la de ninguna otra parte de España.»
Yo le hablé a Ernesto Hemingway de su deuda. Se lo dije en El Escorial, que es un buen sitio, y también en el bar del Suecia y en la tasca del callejón de la Ternera, y habíamos quedado en que se lo diría en Pamplona, en nuestra tierra, la mía y la de él, por San Fermín. Pero Ernesto no fue a los Sanfermines, dejó de ir a los Sanfermines y ya no volverá más a los Sanfermines. Me sentía seguro de que Hemingway pagaría su deuda en letras de oro. Era un tema que le iba como anillo al dedo, como pañuelo rojo al cuello, como sombrero de segador a su cabeza, como la sombra de la boina roja a su barba blanca de abuelo de Montejurra -que es lo que era de verdad y él no lo sabía, aunque don Ramón del Valle-Inclán se lo hubiera explicado pero que muy bien-; un tema que le iba como el vino de Artajona a su bota de aficionado al mosto.
Le dije todo esto a la patalallana, con copitas a mano, y él asentía gravemente y chocó su vaso con el mío, y ahora pienso que ya por todos los Sanfermines que me queden tendré que enviarle el programa de colorines, con el ritual de la fiesta, con la lista de matadores, con la hora de comenzar el festejo, con las colecciones de fuegos artificiales y los nombres de los acreditados pirotécnicos de aquí y de allá, con los precios de las localidades y con la cuantía de las multas a los que arrojen almohadillas al redondel. Sí que se lo he de mandar, cada año, como las mejores flores para su tumba de Idaho.)
Bueno, pues si usted va a Pamplona dispuesto a pasar los Sanfermines, esto es lo que le hace falta: un pañuelo rojo, un sombrero de segador y un corazón joven, un corazón sano, un corazón sin pizca de rencores. Y beber, beber a modo, bien, con gusto, con un exceso moderado por el ejercicio, el sudor y el baile. Beber a todas horas menos a la del encierro; o al revés, que cada maestrico tiene su librico, y yo conozco quien no soplaba en todo el día y en cambio se arreaba un par de latigazos antes de atarse las cintas de las alpargatas, quizá por llevar la contraria a todo el mundo.
El que bebe sólo para animarse a correr es digno del chirrión. No cuenta. La boina va muy bien. Si me apuran algo más les diré que hasta la faja roja va bien y desde luego son imprescindibles unas aladas y blancas alpargatas de infantería montaraz. Quizá sobren las blusas multicolores, puede que no tanto la chimba y la negra, y desde luego sobran algunas zarrapastroserías, pero tampoco llegan a molestar. Usted, señor, se las puede poner; únicamente corre el riesgo de definirse demasiado rápidamente como forastero, que no es nada malo. Un bilbaíno le dijo a otro, en medio de ese gulf stream de la salida de los toros: «La cosa es que vamos tan vestidos de pamplonicas, que se nos nota en seguida que somos de Bilbao.» Con el atuendo clásico, en cambio, corre el riesgo de que le tomen por alguien de Pamplona, lo cual -se lo aseguro por experiencia- no es tampoco mala cosa, aunque determinadas jotas digan lo contrario, como ésa que arranca así:
Para ser un buen navarro
aunque seas de Pamplona...
Los Sanfermines -sépalo, señor-, son la bacanal más casta que se conoce, una atlética bacanal, una juerga olímpica que exige temple recio, músculos deportivos, humor de soldado y aún más virtudes. Pero tampoco es cosa de ponerlo difícil y estropear el pasodoble al turismo de buena voluntad. Los Sanfermines son un planeta distinto, un lugar fuera del mundo, un presagio casi paradisiaco, al menos un satélite donde toda preocupación queda fuera, el continente de la alegría, el continente del pañuelo rojo, allá donde músicas entre silvestres y campesinas, entre celtibéricas y goyescas -el chistu, el acordeón, la guitarra y la charanga- dan la medida del júbilo del hombre y en donde el hombre da la medida de su gozo y de su valor.
Baroja dijo que los Sanfermines eran «unas fiestas ridículas». Así era Baroja. Cosas de nuestro abuelito don Pío, de un abuelito incendiario, fantástico contador de cuentos, inteligente, cínico, algo chocholo, gruñón y delicioso. Los Sanfermines son el encierro. Hemingway se ha ocupado del encierro y de los Sanfermines en Fiesta y en Muerte en la tarde, aunque en esta segunda obra de manera incidental y poco importante. Los norteamericanos -y en general todos los anglosajones y muchos otros extranjeros- que acuden a los Sanfermines con beatitud de novicios e ímpetu de conversos, lo hacen porque leyeron a Hemingway o son amigos de lectores de Hemingway, de esto no hay duda. Hemingway ha sido, en la posguerra española, el mejor agente publicitario de las ferias y fiestas de San Fermín, y hasta las películas inmaculadamente horrendas que sobre Fiesta se hicieron, han contribuido a la fama del gran jolgorio navarro, de modo que cada año, ahora, el encierro es la aventura de la mocedad pamplonesa, de la navarra y también de una buena representación de la del resto de España, y asimismo de la de Kansas, Sussex, Buenos Aires, Formosa, Vancouver, Sidney y La Habana. Cada año el encierro es noticia y estrena, de modo que sale en las portadas de todas las revistas del mundo, igual que las muchachas que trabajan la cubierta, o que Ava Gardner, Onasis, la señora Kennedy, la princesa Margarita o Luis Miguel Dominguin, pongo por ejemplo de tercos usufructuadores de portadas. El encierro es novedad que nace cada doce meses, como las rosas rojas del Retiro, y acapara periódicos y noticiarios cinematográficos, espacios de radio y pantallas de televisión, lo cual obliga a pensar que acaso en la bárbara alegría del encierro se esconde también alguna grave lección de honestidad, valor y sencillez.
Así, de pasada, recuerdo varios libros españoles que hablan de los Sanfermines: un capítulo de El barrio maldito, de Félix Urabayen; creo que también otro capitulo de Retorno, de Manuel Iribarren, así como su biografía de Navarra, clave para el conocimiento de esta provincia; José María Iribarren habla mucho de los Sanfermines a lo largo de su extensa y singular obra, con tantos y tan buenos títulos como vacas echan a la plaza en las fiestas riberas; Agustín de Foxá sitúa en la víspera de un San Fermín el prólogo de su comedia Baile en capitanía, justo a la puerta de la última de nuestras guerras por la Independencia: la de 1936. Hay una boina roja en un arca antigua y todo se perfuma de leyenda mientras suenan ya los cohetes del festejo. Luis del Campo publicó un curioso libro, erudito y práctico, titulado El encierro de los toros. Debe leerlo quien quiera licenciarse en historia y teoría del encierro; las asignaturas para el doctorado, en la cuesta del Hospital Militar, en el Mercado, en Santo Domingo, en la plazuela del Ayuntamiento, en la calle Mercaderes, en la Estafeta, frente a la Telefónica o en el callejón de la plaza de toros. Estas últimas clases son puramente prácticas y no hay más profesor que el propio cuajo.
Recomiendo a quien quiera pasar un buen rato el Batiburrillo, las Navarrerias, El patio de caballos y Pamplona y los viajeros de otros siglos, de José María Iribarren. Encontrará en ellos parcelas sanferminescas sobre las que reclinar la cabeza para mejor mirar a la bota, centrarla sobre el garganchón, y, hale, a leer y beber, que es lo bueno. De comer, nada; porque la prosa de José María Iribarren es tan suculenta como el ajoarriero, tan rica y tierna como el cordero de la Cuenca, tan fina y hortelana como la vieja Rochapea. Por mi parte, he tratado de los Sanfermines en Plaza del Castillo, Los toros de Iberia, un poquito de La fiel Infantería y, aunque parezca mentira, en el prólogo de mi Madrid, noche y día, lo cual es rizar el rizo. También en un cachito de Ronda española, una película con historias de las chicas de Coros y Danzas en sus viajes por América; y como elemento bueno para la comedia disparatada, en la libre adaptación que con destino al cine hice de Tú y yo somos tres, una estupenda obra de Enrique Jardiel Poncela. Pero esto, palabra, lo digo por lealtad bibliográfica, no por presumir.
Beba, pues, si piensa ir al San Fermín; entrénese en su hogar de Londres, en su rancho de Nevada, sobre el fuerte caballo de la Camarga; deje la matera y péguele al vino de Mendoza, si usted aguarda el gallo de julio a la sombra del ombú; en donde quiera que esté, beba; y cuando usted desembarque en Pamplona, que es un breve e intenso Shangri-La del júbilo, si ha de regar su alegría con aquella inmoderación discretísima que es la característica de los Sanfermines, hágalo con el vinazo de Peralta, Tudela y Artajona, pero no deje de arrimarse al clarete de Olite.
(El clarete de Olite es fino, sentimental y duro como un Gleen Ford con pañuelo rojo. El clarete de Olite es borrascoso, pendejo y galán como don Juan Tenorio, de cuya capa toma color. El clarete de Olite es fuerte, descolorido, veterano e invencible como la boina de un requeté del Tercio de Lácar o el de Montejurra, del Tercio de Navarra o el de San Fermín. El clarete de Olite es fuerte, descolorido, veterano e invencible como las flechas de un falangista de cualquiera de las nueve Banderas de Navarra. El clarete de Olite es terco y santo como Ignacio, aún más valiente que Xavier, lógico y frío como un centauro del Pirineo, fanfarrón y desafiante como una jota, mejor trabado que el castillo de su propio pueblo, con más terrazas y más jardines flotantes y todavía más imaginación sobre la plana del mundo. Hay eruditos que dicen que doña Blanca de Navarra, las infantas y sus damas, usaban el clarete de Olite como colonia o loción real. Dios las bendiga. Su amor sería como comer y beber. Sólo de pensarlo cae uno en la cuenta de cómo perdió el tiempo enamorándose de Nefertiti, allá en las primaveras de Filosofía y Letras, pudiéndose haber enamorado de doña Blanca de Navarra, bota de amor, vaso de amor, odre de amor, pellejo de amor, botella de amor, porrón de amor, zaque de amor. Todas las mujeres son una dulce o agria bodega de blanco, tinto o clarete. También de cerveza, lo cual no es tan bueno, o de «Aromas de Montserrat» o algo así, que es peor; de licor de violetas, de rosas; en fin, porquerías. Las infantas de Navarra eran unas chicas serias. El clarete lo usaban de colonia, es de suponer que para perfumarse el aliento, y el blanco para darse fricciones en el pelo. Yo no lo dudo. Nunca dudo de lo que dice un erudito, porque entonces el erudito se explica y es tremendo. Tampoco dudo de que las fricciones estuviesen destinadas a fortificar la raíz del cabello; esto es, no dudo de que las fricciones eran internas. En cualquier caso, si en el «Marrano» -ilustre, venerable, santa y decorosa taberna de la que hablaremos- o en cualquier otra embajada del mismo tipo tropiezan con el clarete de Olite, no vacilen: bébanlo. No se lo echen al pelo. No se den fricciones. Bebido, simplemente bebido, el clarete va al corazón y al pelo, al alma y a la piel, al talento y a los zapatos.)
Nuestro abuelito Pío dijo que los «Sanfermines eran unas fiestas ridículas». Se equivocó nuestro celestial Baroja porque junto a la sinceridad de los vinos navarros, los más bravos del Alcorato de los Vinos Machos -según la sabia y vinícola geografía de Luis Antonio de Vega-, nada puede resultar ridículo. Y porque nada es ridículo con la muerte al costado. Y en el encierro, que es la sustancia del San Fermín, la muerte va al costado, mejor dicho, la muerte va en los riñones, resoplando sobre los riñones de los corredores, comiendo el cáñamo de la suela de sus alpargatas. No hay ridículo con la muerte; usted puede cantar la copla del que espera a los Sanfermines, sin miedo de caer en él.
Uno de enero, dos de febrero,
tres de marzo, cuatro de abril,
cinco de mayo, seis de junio,
¡siete de julio: San Fermín!
Es natural que la canción anunciadora de los Sanfermines, la más popular, la que se canta en todo el mundo, apoye su tema literario en las cuentas cronológicas. El hecho de que desde enero a julio se contabilicen siete meses y también el que San Fermín caiga en dia siete se presta mucho a la contundencia enumerativa y justa del «Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo», etcétera.
(Sucede, sin embargo -y conste que esto no es una afirmación, sino una especie de vago conocimiento, algo que me parece haber oído o leído y que en este momento no recuerdo muy precisamente-, que San Fermín, de verdad, cae por septiembre. En mi infancia incluso se celebraba en esas fechas el llamado San Fermín Chiquito, que el coincidente equinoccio se encargaba de remojar con abundancia, casi con ofensiva insolencia, de tal manera que el San Fermín Chiquito pasó a la historia, se ahogó en las lluvias de otoño, justificando así el lejano trueque de septiembre por julio.)
Ahora bien, quien atienda nada más que a la letra de la canción calendario, se pierde el nacimiento de la fiesta, el aperitivo, el fuerte entremés, el primer paladeo, el trago inicial, esa suculenta rodaja de chorizo -precisamente de Pamplona- que es el arranque de los Sanfermines; porque cuando amanece la mañana del 7 de julio ya lleva la ciudad dieciocho horas de jaleo. En realidad, San Fermín comienza a las doce del mediodía anterior con un cohete lanzado desde los balcones del Ayuntamiento. Este cohete parte el año de Pamplona -y en el fondo el de todos los navarros y aficionado a serlo que vivimos dispersos por el mundo- en dos cachos perfectamente definidos. Igual que los soldados del 14, del 36, del 39, hablan siempre de «antes de la guerra» o de «después de la guerra», nosotros hablamos de «antes de San Fermín» o de «después de San Fermín». San Fermín no es sólo un santo, ni una fiesta sólo, sino también una enfermedad de larga convalecencia, tanto en el orden físico como en el espiritual y financiero.
Si físicamente un hombre joven se repone del San Fermín con un par de coliquillos oportunos, alguna que otra pupa y seis días de dormir a pierna suelta, espiritualmente agota su cupo de jarana violenta para una buena temporada, aunque por aquello de entrenarse no deje de acudir, a poco que pueda, a los encierros estivales de Estella, de Tudela, de Olite, de Sangüesa, de Tafalla, de Corella y aun de otras plazas de menor importancia, pero de igual resistencia para el trinquen, la sed, el baile y otros números. Por cierto, que muy cerca de Madrid, en San Sebastián de los Reyes, se ha montado algo así como una sucursal de los Sanfermines para uso de la nostalgia madrileña, preferentemente de la de los socios del Centro Navarro, que allí van a soñar con su tierra. En el orden financiero -si volvemos al tema- no hay manera de recuperarse. Sólo la moderaci6n, al suprimir todas las inversiones no rentables -que son las únicas divertidas- y la ayuda externa, permiten al mozo sanferminero el echarse a pensar que los próximos Sanfermines están a la vuelta de la esquina y que le conviene ir amasando una fortunita para el dispendio desordenado de siete días. El número 7, como se ve, es casi cabalístico en estas fiestas, y más si se recuerda que el encierro comienza a las siete de la mañana, y que el primero que Dios envía es el día siete a las siete en punto.
Decir que la fiesta empieza es decir poco. Lo que la fiesta hace es reventar como un triquitraque. Yo siempre he opinado que lo que hacemos -hacíamos, por lo que a mi se refiere- en Pamplona por San Fermín es como desenterrar el hacha de guerra y ponerse a jugar con ella aun a riesgo de que se nos caiga encima. Temo que esto, dicho así, pueda parecer exagerado al lector que no sea muy imaginativo y de benévola condición, pero para que todo quede en claro, aquí van a ver la serie de fotografías de Massats, que definen con el rigor de Velázquez, arrebatan con el vital, celtibérico y jotero don Francisco de Goya; pormenorizan con los pinceles de Teniers, mojados en los pucheros y en las cazuelas de una buena cocina, y hasta tienen, a ratos, la desgarrada, melancólica y sugerente brutalidad de Solana.
Oh, sí, la fiesta estalla, revienta, cruje, se incendia, toma lo que puede del ciclón y el huracán, de los tifones y las tormentas: salen los gigantes y cabezudos, los kilikis y los zaldikomaldikos; barren las charangas toda sutileza y se acerca el zezenzusko, el misterioso toro ibérico, el descendiente de los rojos Carriquiris que derrotaron a Amílcar Barca; zumban las bandas de música militares y civiles, los chistularis, los gaiteros, los dulzaineros; atruena la cohetería con el agrio olor de la pólvora, y toda la ciudad, que estaba silenciosa en la calle, que estaba trabajando en silencio desde un año atrás, se pone a cantar y brincar porque ya han dado las doce y es hora de desbordarse en una alegría vieja e ingenua, ruidosa y pública, inocente, perfecta. «La fiesta había empezado de verdad», escribe Hemingway. «Siguió día y noche durante siete días. Continuó el bailar, el beber y el barullo. Las cosas que ocurrieron solamente durante una fiesta podrían ocurrir. Al final todo se tornó completamente irreal y pareció como si nada pudiese tener consecuencia alguna. Parecía fuera de lugar pensar en las consecuencias durante la fiesta. Se tenía la sensaci6n de que todo estaba tan quieto, que uno tenía que gritar sus observaciones para hacerse oír. Daban la misma sensación todos los otros actos. Era una fiesta y duró siete días.»
(Y usted perdone, Ernesto, pero la traducción no es castellana y eso siempre se nota.)
La tarde del día 6 se celebran las vísperas religiosas, más parecidas a las sicilianas -al menos en su aspecto extemo- que a otra cosa, y ya todo va cuesta abajo. Esa noche es noche de cenas de amigos, y no se preocupe por los amigos, forastero; si usted es un forastero de verdad, en Pamplona siempre encontrará amigos y salutaciones. Incluso pancartas en las que leerá: «Viva el vino y vivan los forasteros.» El vino no es forastero, el vino es de allí; el forastero es usted, amigo, y en cuanto lo beba le parecerá que tampoco usted es forastero, que también usted es de Pamplona, o quizá de Sangüesa, patria ilustre de las pochas, unas alubias tan tiernas como una madre; o quién sabe si le parecerá que es usted de Tudela, sobre el Ebro, una espléndida tierra para nacer y envolverse en seguida en los ricos pañales de la Mejana; o quizá le parecerá que usted es, forastero, un baztanés que pasa de los soportales de Elizondo a los de la plaza del Castillo sin tocar baranda; o de Ujué, la romera, o de cualquier lado de Navarra. El vino cría sangre, buena sangre, y el San Fermín es la fiesta de la buena sangre, de modo que si usted bebe el vino de Navarra usted se hace algo navarro, incluso bastante, si es que usted sabe beberlo y merecerlo.
Para esa noche de cenas de amigos le recomiendo el ajoarriero con langosta, forastero; un plato fuerte y de digesti6n laboriosa -a menos que uno tenga cierta capacidad de embarque en cuestión de caldos, y eso, como el valor en nuestro Ejército, se le supone a todo hombre bien nacido-, porque el tal ajoarriero, al que hay que saludar con la boina en alto, ayuda mucho a esperar la recena de madrugada. La recena es un rito y también una estación intermedia entre la primera noche y el primer encierro. Hay quien le da en la recena a las sopas de ajo y al cordero de la Cuenca, que es un cordero para quitarse la boina de la cabeza, eso sí, con mucha reverencia. Posiblemente, y ya que tocamos el tema, lo mejor es andar siempre con la boina en la mano porque en Pamplona hay mucho que saludar esos días, y también los otros. Para la recena, si usted no se me ofende, forastero, le aconsejaría más ajoarriero con langosta. Es un plato extraño, delicioso y duro, como un banderín de la dulzura ibérica, y no se come bien más que en Pamplona. Pasa como con el romesco y Tarragona. Bien forrados de ajoarriero con langosta, las emociones del encierro pueden soportarse horas después con menos taquicardia de la prevista, y si se sobrevive a un tratamiento como el que tengo el honor de recomendar aquí, los Sanfermines son suaves, delicados, refrescantes y fáciles de consumir como un sorbete de limón hecho con la nieve de los pozos de Roncesvalles, o como un plato de diminutas y arciprestales fresas de los bosques de Burguete, llenas de agridulce fragancia, rojas y fuertes como la sangre de Rolando, que es el tipo que las nutre y cromatiza, como usted bien sabe, forastero, si se asomó un poquito a la Historia.
Acaso convenga al llegar aquí hacer un alto en el camino y ponerle en antecedentes de la gloriosa tradición gastronómica de Pamplona. Si los duelos con pan son menos, excuso decirle lo bien que le van a un cristiano dispuesto a divertirse los guisos, fritos y asados que forman en nuestra amplia cocina nacional, desde los superacorazados, como el cocido, la fabada o la paella, hasta los flecos de la escuadra, como el pinchito, la gamba al ajillo o las almejas a la marinera. Las cocinas de Pamplona son tan sólidas como sus murallas, tan variadas como el paisaje que desde ellas se contempla, tan honestas como su tradición, y están a la mano, lo mismo que el corazón de las gentes de aquella tierra. A la hora de comer -y este consejo vale dinero, amigo-, no vacile, no pregunte, no dude un momento: entre en la taberna, en el figón, en la casa de comidas, en el restaurante, en el hotel que le pille más cerca. Una media de buen tono gastronómico está asegurada en cualquier parte. Claro que en esto, como en todo, también hay privilegios, y si en la calle Estafeta encuentra usted un verdadero hogar donde se armoniza mozartianamente el vino del Señorío de Sarria con el jamón de aquellos pagos, también hay un equilibrio áureo entre las tapas rústicas de casa del Marrano respecto a la bravura del vino que despacha, y si hay algo en este mundo parecido a una gastronómica «tournée des grands ducs», le aseguro, forastero, que su itinerario cruza por la plaza del Castillo camino de las Pocholas o el Hostal del Rey Noble, que tanto da, donde la gentileza y la hermosura se hacen caldo y salsa, invención y cortesía; o bien camino del Hostal de Aralar, en la calle San Nicolás, palacio del ajoarriero con langosta, al menos para mi gusto, que no es nada malo; o del Iruña, en la Mercaderes de mi infancia, asiento natural de toda suculencia, sin olvidar la casa llamada de doña Blanca de Navarra, donde comer un plato de alubias da la sensación de que se muerde levemente, tibiamente, ésta quiero y ésta también, a una tribu de princesas tan rubias, repetidas y apetitosas, como tan chicas del antiguo Scala de Berlin; o camino de casa Marceliano, en Santo Domingo, márgenes del Mercado -para mayor comodidad-, donde el corderico de la Cuenca alcanza la excelsitud beethoveniana del asado, de modo que, sea el tiempo litúrgico que sea, usted está comiendo siempre cordero pascual, cordero de fiesta, cordero que le nutre cándidamente los pastos del corazón; o bien, camino de la Hostería del Caballo Blanco, en el Redín de mis juegos escolares, lugar al que desde aquí concedo un largo crédito, porque aún no se inauguró y ya tiene fama, y yo sé que, con la bondad de Dios, alguna buena comida me queda por hacer allí, y si es en Sanfermines mejor que mejor. Desde cualquiera de estos sitios, citados en justicia -pero a los que con el corazón en la mano habría que añadir otros muchos que la distancia y el tiempo me han borrado un tanto-, se pueden elevar plegarias de gratitud al ingenio de los hombres que combinaron el melón con el jamón, y éste con la trucha fresca, saltarina y suave del Irati, el Bidasoa o el Urederra y hasta con el talento literario de los que llamaron a las truchas a la navarra, truchas a caballo, que es como un toque de botasillas culinarias, algo como mezclar la gastronomía y la guerrilla, en fin, un nombre perfecto; y no debe faltar, tampoco, la gratitud de nuestros pechos -el suyo, forastero, y el mío- al chorizo de Pamplona, al rojo, rico, radiante chorizo de Pamplona, que es también como el pañuelo rojo de la fiesta gastronómica, y que acompaña en los toros mejor que ninguna otra merienda. Una buena corrida, un buen bocadillo de chorizo y un buen vino en una buena bota, hacen la vida regalada, contenta de sí, grata como una tarde a orillas del río, entre los árboles y con una guapa chica cerca. Si la corrida es mala, cosa que puede pasar y de hecho pasa, el chorizo y el vino buscan el lado mejor de las cosas, sin enconos, y lo encuentran, claro, de modo que ya es sabido por todos cuantos vivieron el San Fermín de Pamplona, que si la O.N.U. quisiera servir de algo más que de pura risa, tendría que celebrar sus sesiones en la plaza de toros de Pamplona, a ser posible en los tendidos de sol, bien adobadas las delegaciones con la gente de bronce, con sus canciones y sus charangas, con sus cestos de pan, sus bocadillos de chorizo o sus magras con tomate -quítese la boina de nuevo, por favor, forastero- y con el rico, rojo y radiante chorizo de Pamplona. La paz se sienta en aquellos tendidos, pese al alboroto, y los delegados de la O.N.U. harían bien en tomar en serio este consejo. Si nos daban pan y paz, nosotros pondríamos el chorizo para ellos y para todos; y si algún botarate se desmandaba, siempre tendríamos a mano los corrales y los cabestros.
Para entrar en este continente de la alegría, que ya hemos quedado en que eso son los Sanfermines, no hay aduanas ni fronteras. Sólo se exige buena voluntad y en cambio se otorga automáticamente el hondo derecho de vivir como se quiera, con la bota al hombro o bien chupando bota del colega, conocido o no, presentado o no, que le caiga más cerca. La gran hermandad del pañuelo rojo no conoce la descortesía y allí todos comparten con su prójimo el buen humor, la botella y el baile, y si algunos se cuelgan una horca de ajos al cuello, es porque la ristra de ajos es como un cándido y picante collar de bienvenida, un aloha con derecho a cocina. Por otra parte, esos ajos tienen voluntad de rosas, quisieran ser rosas -y casi lo son-, pero las rosas, demasiado delicadas para soportar el bullicio de los Sanfermines, se hacen representar por los ajos, que son fuertes, resistentes, varoniles, y que además van muy bien para el reúma, eso en el caso de que la humedad del vino pueda perjudicar la buena marcha de las articulaciones.
Y ahora, amigos -y antes que nadie usted, forastero-, pasen y vean, como dicen los feriantes de la barraca de los monstruos o de las bailarinas modernas, pasen y vean la hermosa plaza del Castillo, el bonito cohete de las doce, la traca virulenta del riau-riau, la noche de Pantagruel y el toro de fuego; pasen, oigan, vean, huelan, toquen la gracia de los Sanfermines, la diana frenética, el encierro -nada más, el encierro- y prueben los churros de la Mañueta, la brisa matutina en las terrazas del Kutz y el Iruña, bailen en los casinos, en las calles, en las tabernas, en los tendidos de sol; y usted, forastero, fúndase con la fiesta y aspire el humo de los habanos que la inciensan y déjese llevar por el corazón, que es el mejor guía para entrar en Pamplona, vivir en Pamplona y divertirse en Pamplona. El pañuelo rojo al cuello le armará caballero de este zipizape jocundo, viril, cristiano. ¡Póngaselo! ¿Y una ristra de ajos? Y una ristra de ajos, ¿por qué no? Hasta ahí todo va reglamentario, pero si usted se cuelga del cuello un chorizo de medio metro, tampoco va a pasar nada, salvo que no llegará vivo a la noche, porque antes, entre usted y los amigos que vaya haciendo ya habrán dado buena cuenta de él.
Se lo aseguro, forastero.