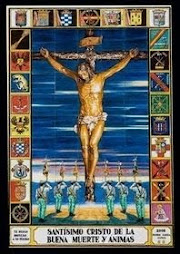Define la RAE la palabra toro -en el avance de la vigesimotercera edición- como macho bovino adulto, en primera acepción, y como hombre muy robusto y fuerte, en segunda.
En cambio, de buey no hay ninguna actualización disponible, de manera que se queda en lo que siempre ha sido, sin más florituras ni especificaciones: macho vacuno castrado. Sólo por aproximación, y en lo que a tauromaquia se refiere, puede admitirse por toro de lidia mansurrón. Y en Méjico, Nicaragua y Guatemala lo podremos decir de la persona tonta, mentecata.
Y traigo esto a colación porque la prohibición de la fiesta de los toros perpetrada ayer en Catalunya -no Cataluña- tiene más de semántica de lo que puede parecer.
¿Qué pueden ser, sino personas tontas y mentecatas, las que condenan una especie a la extinción? ¿Qué pueden ser, sino pobres castrados, los que no entienden que el toro -no el buey, el toro- nace y vive para morir en la plaza?
Acaso sean -sobre capones y mentecatos- pobres aldeanos. La Cataluña moderna, que presumía con razón de europeísmo, se ha revuelto sobre su catetez más acérrima separándose también -con tal de distanciarse de España- de la Francia taurófila con la que linda. Expulsa de su tierra a los que quieran disfrutar de un espectáculo cultural, obligándolos a ir al país vecino del Norte, o a cualquier provincia española donde no manden los capados. Expulsa esta Catalunya -no Cataluña- pija y plebeya, los versos de Federico García Lorca; expulsa a Hemingway y a Ava Gardner. Expulsa a los ciento y pico periodistas de los más prestigiosos medios de comunicación que ayer habían venido atraídos por las noticias sobre los toros, y que hoy ya no tienen noticia.
Acaso sean nada más que hipócritas. Hipócritas que se comen tan a gusto un pollo, un solomillo, un buen jamón de jabugo, un cordero asado. (Cabrito seguramente no, por aquello del canibalismo). Hipócritas que saben perfectamente cómo han sido criados los pollos y las terneras; cómo han sido muertos los cerdos, cómo los corderos.
Idiotas cuyo objetivo en la vida es una pretendida defensa de los animales -animales que condenan a la extinción-, pero que jamás dirán nada de, por ejemplo, el cada vez mayor número de hijos que maltratan a sus padres. ¿Cuantos de esos maltratadores a los padres -o a los hijos- se despepitarán porque el toro de lidia, el toro bravo, el toro a secas, muera en la plaza?
Decía Público que los animalistas habían reunido 180.000 firmas para presentar esa iniciativa legislativa popular para prohibir las corridas de toros con "argumentos éticos", ya que es "una cuestión de sufrimiento".
No me voy a molestar en sugerir a los animalistas que presenten la misma iniciativa contra las leyes que permiten el aborto de seres humanos. No les voy a dar el argumento ético de que quitar una vida humana se llama asesinato, término que ellos aplican tan indebidamente a la vida animal. No les voy a dar el argumento del sufrimiento de la criatura cuando la despedazan en el vientre materno. Ni siquiera les voy a dar el argumento científico de que cada ser vivo es único e irrepetible.
Los animalistas se consideran iguales a los animales, y no seré quien se lo niegue. Lo son. Por ello no caben razonamientos, ni se puede esperar que entiendan la diferencia entre un toro, un manso y un buey.
Para los no animales; esto es, para los seres humanos, aquí les dejo unos fragmentos de LOS TOROS DE IBERIA, de Rafael García Serrano:
En cambio, de buey no hay ninguna actualización disponible, de manera que se queda en lo que siempre ha sido, sin más florituras ni especificaciones: macho vacuno castrado. Sólo por aproximación, y en lo que a tauromaquia se refiere, puede admitirse por toro de lidia mansurrón. Y en Méjico, Nicaragua y Guatemala lo podremos decir de la persona tonta, mentecata.
Y traigo esto a colación porque la prohibición de la fiesta de los toros perpetrada ayer en Catalunya -no Cataluña- tiene más de semántica de lo que puede parecer.
¿Qué pueden ser, sino personas tontas y mentecatas, las que condenan una especie a la extinción? ¿Qué pueden ser, sino pobres castrados, los que no entienden que el toro -no el buey, el toro- nace y vive para morir en la plaza?
Acaso sean -sobre capones y mentecatos- pobres aldeanos. La Cataluña moderna, que presumía con razón de europeísmo, se ha revuelto sobre su catetez más acérrima separándose también -con tal de distanciarse de España- de la Francia taurófila con la que linda. Expulsa de su tierra a los que quieran disfrutar de un espectáculo cultural, obligándolos a ir al país vecino del Norte, o a cualquier provincia española donde no manden los capados. Expulsa esta Catalunya -no Cataluña- pija y plebeya, los versos de Federico García Lorca; expulsa a Hemingway y a Ava Gardner. Expulsa a los ciento y pico periodistas de los más prestigiosos medios de comunicación que ayer habían venido atraídos por las noticias sobre los toros, y que hoy ya no tienen noticia.
Acaso sean nada más que hipócritas. Hipócritas que se comen tan a gusto un pollo, un solomillo, un buen jamón de jabugo, un cordero asado. (Cabrito seguramente no, por aquello del canibalismo). Hipócritas que saben perfectamente cómo han sido criados los pollos y las terneras; cómo han sido muertos los cerdos, cómo los corderos.
Idiotas cuyo objetivo en la vida es una pretendida defensa de los animales -animales que condenan a la extinción-, pero que jamás dirán nada de, por ejemplo, el cada vez mayor número de hijos que maltratan a sus padres. ¿Cuantos de esos maltratadores a los padres -o a los hijos- se despepitarán porque el toro de lidia, el toro bravo, el toro a secas, muera en la plaza?
Decía Público que los animalistas habían reunido 180.000 firmas para presentar esa iniciativa legislativa popular para prohibir las corridas de toros con "argumentos éticos", ya que es "una cuestión de sufrimiento".
No me voy a molestar en sugerir a los animalistas que presenten la misma iniciativa contra las leyes que permiten el aborto de seres humanos. No les voy a dar el argumento ético de que quitar una vida humana se llama asesinato, término que ellos aplican tan indebidamente a la vida animal. No les voy a dar el argumento del sufrimiento de la criatura cuando la despedazan en el vientre materno. Ni siquiera les voy a dar el argumento científico de que cada ser vivo es único e irrepetible.
Los animalistas se consideran iguales a los animales, y no seré quien se lo niegue. Lo son. Por ello no caben razonamientos, ni se puede esperar que entiendan la diferencia entre un toro, un manso y un buey.
Para los no animales; esto es, para los seres humanos, aquí les dejo unos fragmentos de LOS TOROS DE IBERIA, de Rafael García Serrano:
********
-Ahora podríamos estar en el prado alto, debajo de los pinares. Oleríamos el humo que trae el viento del anochecer. El hijo del amo tocaría la flauta.
-Oh, no, sólo por eso ya merece la pena estar aquí -dijo un esteta cornigacho de malas costumbres-. Toca muy mal. Son silbidos insoportables, sus músicas. Tan insoportables como el chistu.
Se calló un momento y aclaró las cosas. La elocuencia razonadora siempre echa a perder las afirmaciones dogmáticas.
-A mí, sin poder remediarlo, me suena el chistu como un latigazo. ¿Y a vosotros?
-A nosotros... Bueno, primero tú te callas. En cuanto al chistu opino que es maravilloso. Mi amo danza en la puerta de su casa y yo lo veo desde el prado. O danza en el manzanal. A mí me gusta. ¿Y a ti?
El esteta guardó un prudente silencio. Hay que reconocer su razón.
Sin embargo, su interlocutor no era del mismo parecer y repitió la pregunta:
-¿Y a ti? He dicho que a mí me gusta. ¿Y a ti, elegante sarnoso, a ti te gusta? ¿Crees que puedes dejar de contestarme? Anda, dilo.
-No mucho, claro, pero es indudable que pueda encontrarse en él cierta belleza. La belleza está en todas partes, aquí y allá. Depende de cómo se mire, incluso del estado de ánimo. Confieso que a veces me emociona, aun en contra de mi voluntad me gana por la mano y me llega hondo... Que me emociona, compadre...
-Compadre, ¿qué? Nadie te ha pedido tu opinión.
Lo rotundizó con esa irrebatible lógica de los flamencos y el pobre esteta regresó de nuevo a lo que después llamarían Sancho. Pero la conversación, imperceptiblemente, comenzaba a madurar de nostalgia, a amarillear como un otoño improvisado y todos querían vaciar el odre de los recuerdos.
-No está mal el baile entre los manzanos. ¿Y la prusalda y la mutildanza?
-¿Pero y hacerlo sobre el pretil de un puente, jugándose el tipo, porque el río, además de no ser hondo, tiene el lecho todo cubierto de piedras?
-Hay mérito en eso. Ahora que te aseguro una cosa: a mi amo cuando baila le da lo mismo un prado, que una plaza, que un camino, que un pretil, que la punta de una cucaña, que la punta de un cuerno. Menea las patas con tal fe, tan abstraído, tan fuera de lo que le rodea, que sus pies tienen el talento de un cabestro, la agilidad de un añojo y la malicia de una vaca vieja. Así es imposible que pierda el equilibrio.
-Es cierto. Mi hermano lo quiso hacer. Se alzaba de manos y corcoveaba lindamente. Se desgajó una pezuña y los amos lo apuntillaron diciendo que estaba loco.
-A veces no hay quien los entienda.
-Todo eso está muy bien, compadres. Sin embargo, por mi parte, prefiero el pienso a la música y la danza. Después de trabajar todo el día me gusta el vaho del encerradero y el comer sin pensar en nada.
-Tragayerbas, ¿y la poesía?
-No la conozco. ¿Tú eres de la Regata?
-No: soy de los Montes Altos -respondió el joven torete mirando al buey con descortesía. La verdad es que dijo los «Montes Altos» casi con impertinencia, como quien escupe a la Regata desde la cima de una nobleza imponente. Y los Montes Altos no son desdeñables, pero jamás poseerán el salmón y las truchas que guardan las venas de la Regata. Unas truchas rubiales, cubiertas de pecas rojas como las campesinas de Holanda. Quizá más sabrosas.
-Así que de los Montes Altos. Es decir, no muy lejos de la Regata. ¿Poesía es algo bueno?
-Algo maravilloso: da la vida...
-Comprendo: entonces no me llames tragayerbas. También en la Regata comemos heno.
-... aunque a veces quita el apetito.
-Ah.
El torete intelectual mugió despreciativamente y le hizo coro el esteta. No puede negarse que en aquel momento los dos simpatizaban mucho, cosa que al buey le traía sin cuidado. Rumiaba con indiferencia, con calma suprema, demostrando hasta qué punto la superioridad vital va ligada al modo de digerir. El superhombre debe tener estómago bovino.
Todo el campamento conversaba con cautela. La noche pesaba sobre los rebaños y terminada la marcha comenzaban los toros a inquietarse por su destino. Esto se nota siempre en el tono de la plática. Cuando los animales se ponen levemente nostálgicos, o están a dos pasos del miedo, ya pastando zozobras, o están a dos pasos del amor, que es una delicada zozobra. Allí de amor no había ni que hablar: las hembras quedaron en las tierras lejanas y esto era la primera vez que ocurría. Un remusguillo como de indigestión les pesaba en la tripa, sobre todo a los animales de labor. En la barriga les hormigueaba un miedo sutil que algunos aún llamaban poesía y por eso charlaban cercando la danza, el chistu, los pinos, el manzanal, el prado y hasta el pienso.
-¿Por qué nos habrán traído aquí?
-Y qué te importa, tonto. Manda el amo y obedeces. El hombre lo puede todo.
-Me extraña sobremanera que protestéis vosotros que vivís como esclavos -apuntó gallardamente uno de los colorados-. Nosotros a veces combatimos contra él...
-No.
-Contra él, sí. Nos cita desde lejos y vamos hacia su cuerpo. Él espera erguido, firme como la garrocha que tiene en sus manos y cuando ya parece que lo vamos a enganchar en la cuerna, que vamos a hendir su carne y oler su sangre y azotarlo en el aire como a una pluma, salta sobre nosotros y queda detrás, más allá de la cola, riéndose. A veces, sin embargo, le falla la vista o se le quiebra el palo, y entonces...
-¿Qué ocurre?
Tenían la cara de ansiedad que sólo conocen las abuelas cuando interrumpen a la mitad un bello cuento de miedo. O la que se saben de memoria las coquetas cuando nos niegan un beso después de haber autorizado los dulces pensamientos. En fin, una cara que no conocemos nosotros porque en ninguno de los dos instantes estamos con humor de mirarnos al espejo.
-Imagínatelo. Si no acuden los suyos a tiempo, con los mantos, con las garrochas o con los caballos, muere.
-¿Muere?
-¡Qué costumbre más estúpida, eh! -despreció el narrador.
-¿Os atrevéis a tanto?
-Ése es el juego. Bah, vosotros no podéis entenderlo. Solamente trabajáis como siervos. Eso no deja espacio al talento. Y luego os comen.
-También a vosotros.
-Pero antes nos sacrifican a los dioses. Esto es un honor. No es lo mismo ser destinado a un banquete sagrado que a la comida de todos los días.
-A mí me daría igual.
-A ti, sí, arrastrador de carretas, esclavo de una rueda. Me dais tanto asco como los griegos.
-¿Qué son los griegos?
-Unos hombres que viven de perfil. Su tierra está más allá de donde termina el río. Son comerciantes y huelen que apestan.
-Y tú, ¿tienes idea de por qué estamos aquí todos? Nosotros, los de labor y vosotros los...
-Vosotros los esclavos y nosotros los toros libres. Sí, lo sé. Hay guerra.
-Siempre la hay. Pero es negocio de ellos.
-Esta vez no, y apréndelo para siempre. Han venido extranjeros.
-¡Qué más da!
-Todos los que no son mi amo o los amigos de mi amo, son extranjeros.
-Sois tardos como mansos. Los que vienen quieren dominarnos.
-¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso?
-Mira: existe una magia en el mundo que se llama civilización. Eso quiere decir que los que la poseen saben matar mejor y más de prisa que los demás. ¿Me sigues? Nuestros amos son valientes y libres. Pero son menos numerosos que los extranjeros y, según rumores, no demasiado civilizados.
-Pues de vez en cuando se dan cada tute de civilización... La última guerra dejó casi sin hombres a mi tribu.
-Pero sin orden, sin armonía, sin pensarlo. Oh, es muy distinto. Bien. Como ahora se trata de una batalla a vida o muerte, ya no van a combatir ellos solos. Les vamos a ayudar nosotros.
-¿Y no tienen bastante con las levas del Llano, de la Montaña, de la Ribera?
-Te aseguro que yo no tengo nada que ver con sus guerras. Con todos los respetos, nada, ni un poco.
-Para terminar en la barriga de un hombre, me es igual una que otra. No tengo caprichos.
-Ah, no, eso no. Prefiero yacer en la barriga de mi amo. Él me protege, me cura y en las fiestas sus hijos me cuelgan guirnaldas de los cuernos. Además -rememoró meditabundo-, es tan lustrosa, tan oronda...
-¿Ves? Éste lo entiende mejor. Apuesto a que tu abuelo era de mi casta.
-Confieso que la idea no me cabe entre los cuernos.
-Claro, tú sabes lo que es trabajar, pero no lo que es servir. Viéndote tan imbécil casi le tengo simpatía al caballo. Ése sí que sabe de guerras. Y es valiente.
El obtuso animal fue a contestar, pero no le dejó hacerlo el bramido terrorífico del Toro Rojo. Destacaba su hermosa planta sóbre una leve ondulación del terreno. Mugió a los cuatro vientos y todos los cornúpetas volvieron sus cabezas hacia él.
-Escuchad, vosotros, los montañeses; escuchad los del Llano; acercaos a mí, vosotros, los fieles toros colorados, los de mi casta, los hijos del Río.
Un inquieto rumor de apiñamiento se produjo entre las manadas. Se empujaban ciegamente para acercarse al Toro Rojo, por oír de cerca su voz potente que daba valor. Parecían los toros un apretado racimo de cuernos, un enorme racimo de uvas negras, de uvas color de vino, sin madurar y entre ellas algunos granos con el color desvaído del moscatel. Los hijos del Río, los carriquiris, sentían un frío orgullo y los tranquilos bueyes de la Montaña, los toros labradores del Llano, las vivientes despensas de los hombres, participaban de aquel orgullo porque también a ellos les había convocado el mugido del soberbio Toro Rojo, que se alzaba sobre los demás con el sublime despotismo de una fogarata. Resultaba bello y terrible, igual que un incendio en los bosques.
-Nuestros amos obedecen al príncipe. Orison se llama y combate contra los cartagineses. Los cartagineses son unos comerciantes que a cambio del oro dan cuchilladas. Un comerciante armado es un bandido. Ahora se les ha subido el poder a la cabeza y quieren pisotear nuestros pastos y hacer esclavos a nuestros amos. Quieren tostarnos ante sus dioses de boñiga, como si fuésemos despreciables bueyes de cuernos retorcidos, a nosotros que combatimos contra el amo y pastamos en los Bosques Sagrados que él adora. Vosotros, los de la Montaña y el Llano, debéis fidelidad a los hombres que os poseen. La fidelidad obliga a todo. Nosotros, los toros rojos de la Ribera, no solamente trabajamos y servimos a nuestros amos: también jugamos con ellos. La garrocha, el quiebro y la carrera. Servir y jugar, luchar con ellos, hace que nos sintamos doblemente obligados. También dicen de sus guerreros valientes: son fuertes como toros.
Un murmullo de aprobación salió de la asamblea. ¡Cómo respetaban al hombre, cómo lo querían en aquel momento! Las mujeres y las multitudes -aunque sean de toros- se regodean con el piropo. Ni por uno solo de los animales cruzó ese tan corriente pensamiento: «Está vendido al pienso del hombre.» Ni por uno solo. Tenían más talento que los asistentes a un mitin.
-Yo sé que vamos a participar en la batalla, sé que vamos a ser utilizados contra los cartagineses.
Sinceramente hay que decir que las opiniones comenzaron a dividirse. Los toretes riberos se inquietaban con la impaciencia de los adolescentes antes de una pedrea. Los sesudos bueyes de la Montaña iban dándose cuenta de que la muerte, una muerte incierta, tenebrosa, rondaba en su torno y se les hacía más difícil soportar esta idea recordando su vida apacible en las tierras altas, en los verdes bosques, en los prados gentiles. Los del Llano conservaban su impasibilidad: para ellos cualquier decisión era prematura.
-Debo deciros que no sé de qué modo van a utilizarnos. Pero me tranquiliza pensar que todos estarán de acuerdo en obedecer a los hombres. Lamentaría una disensión aunque reconozco que cada cual es libre de pensar como quiera. Sin embargo, quien no obedezca a los hombres será un cobarde y antes o después se las entenderá conmigo. O con cualquiera de los de mi casta.
Hubo un silencio que subrayó el río. Los toros se miraban unos a otros, con la duda en los ojos, con la disconformidad expectante a flor de piel. Los carriquiris braveaban como veteranos, escarbaban con la vista puesta en los corrillos dubitativos. El Toro Rojo, lentamente, recorrió con la mirada toda la asamblea. Se levantaban rumores, mugidos espontáneos que apagaba con su paso. Había algo irónico en sus maneras, una como mueca burlona ante el pasmo de la mayor parte de los que tenía ante sí.
Los pastores que velaban se inquietaron observando la agitación del ganado. Se oían a lo lejos los gritos de los centinelas y la ardiente media luna del castro era un presentimiento que sólo descifraba la sabiduría añeja del Toro Rojo. Y la estrategia elemental y cruel de Orison.
-Entonces, ¿todos de acuerdo?
(En el fondo uno disfruta al comprobar, a través de la Historia, que el pucherazo heroico siempre ha sido igual y que las asambleas deliberantes terminan en un poderoso corte de mangas del más fuerte.)
Los pastores escarbaron la hoguera, echaron un trago y volvieron al sueño de las liebres.
***
Arrimaban los hombres la leña. Leña seca, bien segada en los bosques, bien trabajada después con las vertiginosas hachuelas. Ramas gigantescas, cargas enormes de sarmiento tan propicio al fuego como una cortesana de Gades. Y al fondo las carretas, desbordantes de más leña, y tras de las carretas, nuevas pilas de leña, torrecillas simétricas que también habían sido movilizadas para la guerra de Orison. Se trabajaba en silencio, como si ya el enemigo pisara en el caliente mediodía, como si un pie indiscreto pudiese revelar la presencia de aquel campamento que preparaba su añagaza.
Orison regalaba a sus capitanes con una feroz alegría que pocas veces habían observado en él. Fuera de su habitual distanciamiento, como si hubiese saltado el cerco de su linaje para aproximarse a los hombres que le veneraban, el príncipe se mostraba exuberante, campechano, casi demasiado popular, como un borbón remoto y autárquico. Hablaba por los codos y de vez en cuando se volvía hacia Megara, con un gesto impaciente que cortaba de momento la cordial exhibición principesca. Entonces Megara lo devolvía a su jubiloso estado de ánimo con este reconfortante sin novedad.
-Amílcar aún no se ha movido, señor.
Y como si de golpe necesitase amarrar bien su confianza, remachar los clavos de su plan, disparaba preguntas en su torno, preguntas que ya habían sido contestadas repetidamente aquella misma noche.
-Amcon, ¿los pastores están listos?
-Sobre los caballos, señor.
-¿Hay voluntarios para los bueyes de tiro, Edesco?
-Todos los del Llano, señor. Y si fuera necesario, Herennio, el jefe de los del Toro Rojo, se ofrece con sus hombres para montar los novillos.
-No me sirve eso. Que vayan a caballo, a un paso de los cuernos, conduciéndolos a su destino, si es que son capaces. Los toros se van a volver locos y habrá que tener mucho aguante. Edesco: tu hermano Herennio y sus hombres van a morir.
-Esto es lo que suele pasar, señor.
-Quiero una guardia segura en los flancos de la torada. Que no se me dispersen porque entonces todo sería inútil. ¿Los de la Ribera, no?
-Alcidio y Lónico, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Avaros está ya sobre el campamento cartaginés: sus hombres esperan la ocasión que les brindas. Y Amílcar -insistió Megara- no se ha movido. Avaros me envía mensajeros constantemente. Puedes estar tranquilo: si Amílcar intentase cualquier movimiento inconveniente, Avaros se divertiría mucho. De él puede esperarse todo, y cuando está frente a Amílcar, hasta paciencia.
***
-Más madera en el testuz. ¿Querrán transformarnos en ciervos?
-Yo podría estar en mi pasto, junto al viejo buey que nos cuenta leyendas del Primer Toro, y ahora, lejos de su sabiduría voy a morir y no sé de qué horrible manera.
-Calla.
-Si supieses cómo mi amo acariciaba mi carne, cómo la boca se le hacía agua calculando mi sustancia. De mi piel hubiese sacado un par de abarcas, un morral y un escudo. Para la fiesta de la Montaña Gris hubiese ido al sacrificio. Pero no como aquí, en esta tierra seca y sucia, sino por el camino verde, con rosas silvestres en los cuernos, y danzarines en la pradera, y los hijos de mi amo sobre el lomo, gritando de júbilo.
-Yo no, yo no me dejaré, quia. Estoy seguro de que van a intentar algo horrible con nosotros. Mira, ¿sabes lo que te digo? Pues es bien claro: que-se-las-en-tien-dan-e-llos. En la primera ocasión, deserto. Sé de una collera lenta. Hay que marchar hacia arriba, siempre hacia arriba, dejando el río a la cola. Cuando se vean los montes azules ya el viento nos traerá un rastro de felicidad. ¿Vendrás conmigo?
-Oh, yo...
-Sí, no seas cobarde, vente...
-Pero es que precisamente por eso...
-¿Todavía no lo has comprendido, buey de mil años, pasto de cuervos? ¿Qué ganas tú en este asunto? Te repito.
Y más alto aún, más desafiante, buscando una pelea por huir de otra, que es lo que les pasa en definitiva a todos los amotinados, volvió a la carga.
-Nada me importa su guerra. Ellos la ganan y ellos la pierden. Pues que se las entiendan ellos. ¿Quieres más? Escucha entonces: ni-mi-a-mo-me-im-por-ta-na-da. Te lo juro por el Primer Toro.
Aliviaban su temor hablando en este tono. Pero a cada instante veían acercarse el peligro y se estremecían sus vísceras y temblaban sus arrobas como la leve hojarasca otoñal. Eran una manada sin moral, dando diente con diente, murmuradora y soez. Porque insultaban al amo y lo que es peor, al Toro Rojo. Los toros de la Ribera se miraban entre sí con ganas de liarse a trompicones, pero un prudente recelo ante la masa les colocaba al margen de la decisión. Solemne, el Toro Rojo, el bravo entre los bravos, renunció a defenderse cuando seis hombres se dispusieron a sujetarle un haz de leña sobre la soberbia cornamenta. Dejó hacer con serenidad comprensiva. Esto elevó la moral de los rebaños que obedecieron disciplinadamente la contraseña de las colleras.
***
-Ya es la hora.
Lo dijo Orison. Lo oyó el Toro Rojo y por vez primera sintió ese frío inexplicable que cualquier psicólogo poco experimentado confunde con el temor. Temía el pánico en los suyos, temía no poder dominarlo con su intervención.
Los hombres de la Ribera prendieron fuego a las hachas de mano y con las teas encendidas fueron rodeando a las manadas. Todo el horizonte ardía. Ardían las colinas. El Toro Rojo miraba a su alrededor. Un hombre arrimó su fuego a los cuernos de un novillo. Saltó la llamarada. Entonces se oyó un mugido doloroso, alarmante.
-Tú dijiste que los extranjeros nos querían tostar para sus dioses. También los amos lo hacen y no sabemos...
Se abalanzó el Toro Rojo sobre el quejica. Enfurecido buscó la puñalada certera, el cornalón mortal: lo buscó con tal chulona habilidad que cayó al suelo el que protestaba, entre sangre y fuego. La sangre era como un tizón. Después comenzaron a llover sobre la manada teas encendidas, puñados de llamas, brasas, yerbas ardiendo.
Los toros trataron de huir. Querían matar a los vaqueros y los vaqueros se dejaban perseguir manteniendo las cabalgaduras próximas a los cuernos, en un jugueteo bravío. La manada descendió la colina vertiginosamente. La rodeaban jinetes de Orison arrojándole teas incendiarias. Ardía la manada.
En el testuz del Toro Rojo prendió el fuego. Aumentó el dolor y la ira. Después, poniéndose al frente de los rebaños fingió perseguir a los guías, pero a los hijos del Río que corrían junto a él les dijo:
-Hay que seguirlos hasta el fin.
***
Y entonces se encendió de nuevo el horizonte, otra vez tembló la tierra, otra vez los gritos y los bramidos hicieron de la noche un ara de sangrientos sacrificios. Los soldados palidecieron de espanto. Solamente Amílcar aceptó el envite con pulso firme. Ordenó abrir filas a la Legión Sagrada y colocó al frente a los elefantes cachazudos, buscando en su fortaleza un baluarte en el que se estrellase la rabia inconcebible de aquel ataque. Los pesados animales maniobraron con pausa. Pronto se vieron envueltos por el torbellino córneo. Los toros pateaban con furia, ciegos de dolor; prendían en sus cuernos los cuerpos que tropezaban y los dejaban caer al suelo para huir de su propio pánico. Los vaqueros guías cayeron bajo una lluvia de flechas y desaparecieron pisoteados en aquel sangriento lagar. Los toros bramaron, acribillados por banderillas militares.
Hirtuleio sintió a su caballo herido alzarse de manos, con sorpresa de alta escuela. Repentinamente le ganó lo pavoroso del momento. Después se encogió de hombros, miró a su alrededor y de un brinco fue a caer sobre el lomo del Toro Rojo. Gritaba como un poseído, con sus uñas clavadas en el cuerpo del Toro. Sabía que iba a morir despedazado, que su cuerpo -fuerte, joven, sabio en la guerra y en el amor- chascaría un instante, un solo instante, pero no temía nada de esto. Temía perder el espectáculo, la bravura infernal de aquella carga, la visión próxima de las filas cartaginesas desconcertadas, deshechas, trituradas. Frente a la Legión Sagrada aquel batallón de los toros del fuego, de los toros sagrados. La sed de muerte le llenaba el alma y como un general de las fuerzas silvestres, como un mariscal de las tranquilas fuerzas que el horror levanta en los pacíficos animales de la destreza, la carne y el trabajo, como un mítico conductor de la tierra, su voz -que él creía omnipotente- arengaba la furiosa manada de los toros de Iberia.
Ardía la noche. Ardían los animales. Ardían los hombres y las estrellas. Todo el campo ardía y los ayes espantosos y los gritos de terror eran una ligera llamarada, unos simples fuegos fatuos, en mitad de aquella gigantesca hoguera. Junto a las carretas y los toros muertos, ardían los elefantes. Desesperados, usaban de su poder para golpear a los toros, que rodaban como pelotas, y caían animales sobre animales y las pezuñas se hundían en el pecho de los hombres, rompiendo las costillas con golpes secos y pateaban en los vientres y pulverizaban las cabezas. De nada servían las armas diestras y el valor sereno. Todo el suelo de lberia combatía contra los intrusos y en torno a la degollina, los montañeses -a la espera y casi con reclamo, como en las palomeras del país verde-, los del Llano y los de la Ribera, acuchillaban a los fugitivos. Corrían los soldados alocadamente, se mataban entre ellos mismos buscando una salida inexistente. Galopaban las colleras circundando el campamento y arrojaban teas y pronto el campamento fue otra brasa en la hoguera nocturna. Con alaridos jubilosos, algún jinete, garrocha en mano, derribaba a un cartaginés con el aire tranquilo de los tentaderos.
Amílcar se cruzó de brazos y esperó la muerte. El Toro Rojo, acribillado, con los ojos rotos, corría hacia él. Sobre el lomo cargaba con Hirtuleio. Hirtuleio había muerto y aún se mantenía -con uñas y dientes, con las piernas apretadas al vientre del animal- sobre el lomo del Toro Rojo.
Amaneció Dios sobre la matanza. Un viento cariñoso -de mano blanca, no de soplillo plebeyo- aventaba cenizas. La muerte estaba allí, más fea que nunca, más descarnada que nunca, más risueña que nunca, perfumándose en la chamusquina, paseando entre los cadáveres pisoteados. En las colinas cantaban los hombres de Orison. Cantaban la victoria, cantaban la ira y el ataque, cantaban a los héroes, a la sangre, a las muchachas lejanas, a la bandera y al príncipe. Chirriaban los chistus como vencejos primaverales. Más allá del campo de batalla el gran Toro Rojo seguía su carrera.
Ciego, le colgaban los ojos de las órbitas; desgarrado el cuerpo, ya no tenía sobre su escudo viviente a Hirtuleio. En sus cuernos llevaba clavado a un cartaginés que apagó con sangre el incendio de su testuz. Marchaba calmosamente, aspirando el frescor del río cercano. Quería llegar hasta él y beber agua y luego dejarse arrastrar por la corriente, por la dulce corriente, y morir olvidando las brasas vivas y los haces de leña, olvidando a sus compadres achicharrados. Tomaba el rastro del río por el aroma verde de los juncos. Cuando sus patas notaron el agua, se detuvo. Entonces quiso desprenderse del cartaginés. Cabeceó con violencia y el cuerpo deshecho de Amílcar Barca fue recogido por el dios Ebro. Lo arrastró lentamente, con una pausa de exequia, de portador de trofeos.
Y cuando el Toro Rojo cayó muerto, la fresca lengua del río le lamió las heridas. Era una devolución de la ofrenda. Como una caricia a los toros de Iberia.