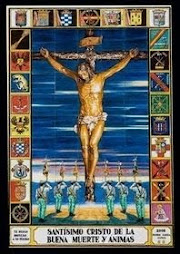Que parece que es una idea que comienza a abrirse paso entre tantas neuronas obtusas como pululan en el limbo de la papanatocracia reinante.
Ya no es sólo el señor Aznar quien lo dice, o el PP quien lo esboza. Hasta el catalanista señor Durán y Lleida parece inclinarse por un régimen de adelgazamiento, acaso porque ve venir la miseria futura incluso para ellos, los señores feudales de aldea, masía, caserío, cortijo o pazo.
A este propósito hace un jugoso comentario -como todos los suyos- mi amigo Apañó en su La España que hace daño, cuya lectura recomiendo.
Por mi parte, sabido es que el ideal a conseguir no es el de multiplicar las trabas administrativas por diecisiete gobiernillos, sino lograr la descentralización de trámites -cosa hoy en día sumamente sencilla con los procedimientos telemáticos- sin multiplicar ni el gasto ni la descuartización nacional.
Quiero decir con esto que por mi parte mandaría todo el tinglado autonómico a freír espárragos, sin mayor consideración a idioteces paleolíticas y tergiversaciones cazurras, porque toda nación que aspire a contar en el mundo necesita un Estado fuerte, respetado y respetable. "Sólo es de veras libre quien forma parte de una nación fuerte y libre", se lee en el 7º punto de la Norma Programática de la Falange.
Esto -lo explicaré por si algún despistado cae por aquí desde el limbo de la partitocracia liberticida- no significa centralismo; no significa uniformización, no significa sojuzgamiento ni imposición de uno sobre otros. Significa armonización entre los iguales, colaboración, respeto, ayuda mutua; significa, en definitiva, igualdad ante la Ley, y una Ley justa para todos, sin discriminaciones -ni positivas ni negativas-, y con una fraternidad que no acabe en la guillotina. Hablando más claro: significa mandar al desván de la Historia el Estado centralista de orígen francés y borbónico, motivo de todos los agravios tricentenarios que abanderan cuatro sinvergüenzas y unos cientos de miles de ceporros incultos.
limbo de la partitocracia liberticida- no significa centralismo; no significa uniformización, no significa sojuzgamiento ni imposición de uno sobre otros. Significa armonización entre los iguales, colaboración, respeto, ayuda mutua; significa, en definitiva, igualdad ante la Ley, y una Ley justa para todos, sin discriminaciones -ni positivas ni negativas-, y con una fraternidad que no acabe en la guillotina. Hablando más claro: significa mandar al desván de la Historia el Estado centralista de orígen francés y borbónico, motivo de todos los agravios tricentenarios que abanderan cuatro sinvergüenzas y unos cientos de miles de ceporros incultos.
Pero -mientras no sea posible lo que hacen todos los pueblos cuando un traje constitucional se les ha roto, se les ha quedado pequeño, o grande, o viejo y raído; esto es, cambiarlo por los medios adecuados a la situación- formularé mi propuesta sobre la reducción autonómica.
Propuesta que en nada se parecerá a la que le gustaría al señor Durán y Lleida, que acaso en el repudio popular -cerca de un 50% ya- ve ocasión de pescar en río revuelto, y -puestos a reducir los diecisiete chiringuitos a menos- hacerse con Valencia y Baleares de derecho, aunque ya lo sea de hecho en sectores valencianos y en las Islas. Y aunque de momento no tengo noticia de que los imperialistas baskos -que no vascos- se hayan apuntado a este bombardeo, seguramente no le harían ascos a cumplir sus viejos sueños de apoderarse de Navarra, Rioja y Cantabria.
Sin embargo, mi propuesta va más allá y -obligado en un enamorado de la Historia- se concentraría en dos autonomías: Castilla y Aragón.
Cada una de ellas, con un Consejo formado por diez o doce personas, elegidas por sufragio directo y listas abiertas para seis años, a efectos de contrapesar las elecciones generales cuatrienales y cerradas. Y con las competencias puramente administrativas de aplicar las leyes del Estado español, supervisar la administración local y proponer a las Cortes Generales lo que considerasen conveniente.
Todo ello, obviamente, con vistas a la inminente unificación en un futuro inmediato y, más que nada, por ver la jeta que se les quedaba a los catalanistas, a los batúos y a los gilipollas.
Ya no es sólo el señor Aznar quien lo dice, o el PP quien lo esboza. Hasta el catalanista señor Durán y Lleida parece inclinarse por un régimen de adelgazamiento, acaso porque ve venir la miseria futura incluso para ellos, los señores feudales de aldea, masía, caserío, cortijo o pazo.
A este propósito hace un jugoso comentario -como todos los suyos- mi amigo Apañó en su La España que hace daño, cuya lectura recomiendo.
Por mi parte, sabido es que el ideal a conseguir no es el de multiplicar las trabas administrativas por diecisiete gobiernillos, sino lograr la descentralización de trámites -cosa hoy en día sumamente sencilla con los procedimientos telemáticos- sin multiplicar ni el gasto ni la descuartización nacional.
Quiero decir con esto que por mi parte mandaría todo el tinglado autonómico a freír espárragos, sin mayor consideración a idioteces paleolíticas y tergiversaciones cazurras, porque toda nación que aspire a contar en el mundo necesita un Estado fuerte, respetado y respetable. "Sólo es de veras libre quien forma parte de una nación fuerte y libre", se lee en el 7º punto de la Norma Programática de la Falange.
Esto -lo explicaré por si algún despistado cae por aquí desde el
 limbo de la partitocracia liberticida- no significa centralismo; no significa uniformización, no significa sojuzgamiento ni imposición de uno sobre otros. Significa armonización entre los iguales, colaboración, respeto, ayuda mutua; significa, en definitiva, igualdad ante la Ley, y una Ley justa para todos, sin discriminaciones -ni positivas ni negativas-, y con una fraternidad que no acabe en la guillotina. Hablando más claro: significa mandar al desván de la Historia el Estado centralista de orígen francés y borbónico, motivo de todos los agravios tricentenarios que abanderan cuatro sinvergüenzas y unos cientos de miles de ceporros incultos.
limbo de la partitocracia liberticida- no significa centralismo; no significa uniformización, no significa sojuzgamiento ni imposición de uno sobre otros. Significa armonización entre los iguales, colaboración, respeto, ayuda mutua; significa, en definitiva, igualdad ante la Ley, y una Ley justa para todos, sin discriminaciones -ni positivas ni negativas-, y con una fraternidad que no acabe en la guillotina. Hablando más claro: significa mandar al desván de la Historia el Estado centralista de orígen francés y borbónico, motivo de todos los agravios tricentenarios que abanderan cuatro sinvergüenzas y unos cientos de miles de ceporros incultos.Pero -mientras no sea posible lo que hacen todos los pueblos cuando un traje constitucional se les ha roto, se les ha quedado pequeño, o grande, o viejo y raído; esto es, cambiarlo por los medios adecuados a la situación- formularé mi propuesta sobre la reducción autonómica.
Propuesta que en nada se parecerá a la que le gustaría al señor Durán y Lleida, que acaso en el repudio popular -cerca de un 50% ya- ve ocasión de pescar en río revuelto, y -puestos a reducir los diecisiete chiringuitos a menos- hacerse con Valencia y Baleares de derecho, aunque ya lo sea de hecho en sectores valencianos y en las Islas. Y aunque de momento no tengo noticia de que los imperialistas baskos -que no vascos- se hayan apuntado a este bombardeo, seguramente no le harían ascos a cumplir sus viejos sueños de apoderarse de Navarra, Rioja y Cantabria.
Sin embargo, mi propuesta va más allá y -obligado en un enamorado de la Historia- se concentraría en dos autonomías: Castilla y Aragón.
Cada una de ellas, con un Consejo formado por diez o doce personas, elegidas por sufragio directo y listas abiertas para seis años, a efectos de contrapesar las elecciones generales cuatrienales y cerradas. Y con las competencias puramente administrativas de aplicar las leyes del Estado español, supervisar la administración local y proponer a las Cortes Generales lo que considerasen conveniente.
Todo ello, obviamente, con vistas a la inminente unificación en un futuro inmediato y, más que nada, por ver la jeta que se les quedaba a los catalanistas, a los batúos y a los gilipollas.