El asesinato de Miguel Ángel Blanco, del que muchos
medios de comunicación andan haciéndose lenguas en estos días, con entrevistas,
cortes de audios de la época y elucubraciones varias sobre el efecto que tuvo
en -dicen- el fin de ETA.
Aquél asesinato marcó, obviamente, un hito. Los
periodistas y tetulianos afirman que de aquél hecho partió la derrota de ETA,
como si ETA hubiera sido derrotada.
El hito que marcó aquél asesinato fue el cambio de
víctimas habituales. Hasta entonces, la mayoría habían sido militares, guardias
civiles, policías, españoles normales de los que no vivían del cuento presupuestario. A partir de aquello, la mayoría de asesinados fueron
políticos. Y ello conllevó que los políticos se tomaran más en serio una guerra
que hasta el momento les había importado muy poco. Dejaron de sentirse seguros,
y empezaron a apretar un poquito.
Luego vendría un tal señor Rodríguez que según los
periodistas y los tertualianos y los tontos -condiciones no excluyentes- acabó
con ETA; y según la realidad, le dio a ETA casi todo lo que quería, de forma
que los asesinos no tuvieran que correr peligro. La prueba de lo que digo la
tienen -si dudan- en el mismísimo Congreso de los Diputados, en gran número de
los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas, en buena parte de Navarra
-incluyendo el Ayuntamiento de Pamplona-, y en las reinserciones de presos con
miles de años de condena por cumplir.
El asesinato de Miguel Ángel Blanco si marcó,
ciertamente, una nueva forma de hacer las cosas. Sencillamente porque vieron que
el pueblo español estaba, sí, dormido; pero que quizá aún pudiera despertar. El
acojone de criminales separatistas en las herriko tabernas fue de
órdago, y la Policía tuvo que defender a los proetarras para que el pueblo no
les diera la carrera del señorito y tal vez algo más, y los políticos -todos-
temieron que si se abría el melón la cosa no se quedara ahí y acabara barriendo
-tras darle a los etarras una ración de su misma medicina- toda la inmundicia
de un sistema político cimentado con sangre.
Y la nueva forma de hacer las cosas fue, como es
normal en este sistema corrupto, podrido, la de aguar la ira popular, embridar
las aspiraciones y someter la reacción del pueblo a la tolerancia, no del
victorioso, sino del cobarde.
A dos décadas vista pueden ahora inventarse lo que
quieran. Pero la realidad -al menos la que yo vi entonces- es la que a
continuación les copio de lo que publiqué en su día:
*****
Publicado en LA NACIÓN, Núms. 254-255
Extra septiembre de 1997
Sobre la frase
El pueblo español, a raíz del asesinato de Miguel
Ángel Blanco Garrido, ha protagonizado una de las más impresionantes
manifestaciones de dolor y de ira. Y de impotencia.
Impotencia, porque al pueblo español lo han
domesticado, adiestrado en la dialéctica de los lemas insulsos (lo que los
políticos llaman slogans) y de los pareados ripiosos.
Así, una de las frases más celebradas, más repetidas
en los resúmenes televisivos, más jaleadas como muestra de la determinación
popular, más aplaudida y difundida, como queriendo que se grabe bien incluso en
las molleras más duras, ha sido la de ETA, escucha, aquí tienes mi
nuca.
Esta frase nació en la Puerta del Sol de Madrid. En
el mismo escenario donde la Policía repartió estopa allá por el 79 a los que no
gritábamos aquí tienes mi nuca sino contra ETA, metralletas, pareado
igualmente ripioso, lo confieso, pero que demostraba un talante radicalmente
distinto. Un talante que molestaba al Gobierno ucedarra, no sé si porque temía
que el pueblo se hartase y tomara la determinación de hacerse la justicia que
nadie le hacía —ni le ha hecho después— o porque les daba envidia no tener los
arrestos del más anciano de aquellos manifestantes.
Me ha causado, debo decirlo, una enorme impresión
ver a decenas —acaso cientos— de personas, generalmente jóvenes, ofreciendo su
nuca, arrodillados y con las manos tras de la cabeza, en actitud de cordero
presto al sacrificio.
No puede caer más bajo el orgullo, la dignidad, la
gallardía de un pueblo, que se ofrece a morir de rodillas porque ni siquiera ha
pensado en combatir de pie. Que ha perdido el instinto de supervivencia, o
acaso eso otro que diferencia al toro bravo del cabestro.
El pueblo español se ha convertido, definitivamente,
en una lengua sin manos.
Sobre la esterilidad
La de todas aquellas manifestaciones,
concentraciones, lazos azules, pancartas, que llenaron las calles y plazas de
España hace —cuando escribo, a mitad de agosto— un mes.
Protestaron entonces contra un asesinato, muchos
cientos de miles —acaso millones— de personas que no habían protestado antes.
Fue, qué duda cabe, un gesto emotivo. Pero condenado, por falta de
continuación, a la esterilidad.
Todo muy bien los primeros días, claro. Pero, una
vez consumida la emotividad y el riesgo de que el pueblo, harto y hastiado; peor
aún, burlado una vez más, se tomara la justicia por su mano, han vuelto las
cosas a sus orígenes. Ya tenemos de nuevo a los separatistas del PNV acusando
al Gobierno —y a los partidos españolistas en general— por no tender la
mano negociadora a los asesinos. Por no seguir manteniendo a cuerpo de rey, de
vacaciones en el Caribe, a asesinos confesos.
Y tenemos a esos partidos llamados españolistas con
los habituales paños calientes, con las discusiones bizantinas de si se acordó
esto o lo otro, de si se interpreta lo de allá o lo de acullá.
Y tenemos al Gobierno de vacaciones, y en septiembre
empezaremos a hablar.
Y tenemos —ahora sin la menor duda, si es que alguna
quedaba— la más completa seguridad de que no cabe más salida que pasar a
cuchillo a los que, pudiendo poner soluciones, permiten que todo siga igual.
Publicado en LA NACIÓN, Nº 256
Del 14 al 29 de octubre
de 1997
Sobre las manos
blancas
Esas
que se ha puesto de moda pintar —incluso pintarse, a estilo payaso pero sin
serlo— como símbolo de rechazo al terrorismo. Es un buen símbolo: dejar la
conciencia plagada de suaves huellas, apenas leves manchas, de blancas banderas
de rendición.
Manos
blancas —ya lo dijo don Tadeo Calomarde— no ofenden. No desestabilicemos, pues.
Manos blancas, leve huella de melosidad de gato castrado.
Manos
blancas no ofenden.
Y eso
es lo malo: que las manos están para ensuciárselas con el trabajo, no con la
mascarada; para el apretón sincero o la bofetada limpia.
Manos
blancas no ofenden.
Y ya va
siendo hora de que las manos dejen de estar blancas, impolutas, recién lavadas
como la conciencia, y empiecen a levantarse. Para defender y para ofender.
Amén.






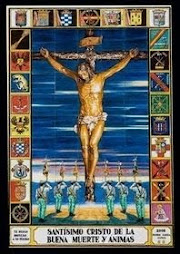




























No hay comentarios:
Publicar un comentario