Las armas son una cosa curiosa. Haylas blancas
-verbigracia, la clásica navaja cabritera, que tan buen uso encontraría hoy-;
arrojadizas, de fuego, ligeras, pesadas, automáticas...
Para los que
gustamos de ese tipo de cosas y nos hemos molestado en obtener la pertinente
licencia -hacer un exámen, pagar tasas, renovar cada cinco años con el
correspondiente gasto económico y de tiempo- poseerlas produce una satisfacción
que va más allá de la mera posibilidad de uso.
Las armas suelen ser un
artilugio bonito, estéticamente agradable. Lo mismo una katana, que las enormes
espadas medievales, que el famoso Colt de las películas, que los fusiles
de asalto. Incluso el burdo Kaláshnikov -un arma hecha para resultar
barata y para combatir en las peores condiciones posibles- es un arma con una
belleza singular. Otras armas son un prodigio de la técnica: los carros de
combate, los aviones, los barcos...
Sin embargo, desde la sencilla hacha
de sílex hasta el misil más sofisticado, todas tienen algo en común: por sí
mismas no son más que trozos de piedra, de metal o de materiales de propiedades
casi inimaginables; pero simples trozos de materia inanimada.
Incluso el
más moderno complejo armamentístico no es nada si un programador no le ha
marcado su funcionamiento; si alguien -una persona o varias- no lo ponen en
funcionamiento.
Por lo tanto, me permito deducir que las armas, en sí
mismas ni son buenas ni son malas. Son cosas. Lo que importa del arma es quién
la maneja, en qué forma y con qué objetivo. No son las malas las armas, sino las
personas; las manos que las esgrimen, las cabezas que las dirigen y
usan.
En consecuencia, que ETA entregue -o haga el paripé- unos trozos de
metal, unos combinados de productos químicos, es algo perfectamente
insignificante. Lo significativo, sería que entregase las manos que las han
utilizado, las cabezas que las han dirigido.




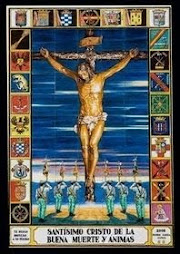




























No hay comentarios:
Publicar un comentario