Cuando en el ya lejano 1979 un camarada me habló de él, yo no conocía a Rafael García Serrano de nada. Los libros de texto le dedicaban media línea -lo comprobé posteriormente-, y mis profesores tampoco me dijeron nada, y si lo hicieron no me enteré.
Todos -profesores y alumnos- andábamos urgidos por el temario y por la necesidad de prepararnos para examinarnos por libre en el Ramiro de Maeztu, que no era Instituto fácil precisamente. Supongo que hará años que ya no esté la estatua ecuestre de Franciso Franco, que a ninguno nos molestaba porque, además, la conseja era que tocar el casco del caballo -a más difícilmente habríamos llegado- traía suerte.
No recuerdo si toqué la estatua -probablemente si, a ver quien se resiste- pero el Ramiro me trajo suerte. Fuí aprobando todo, y con las notas suficientes para que el malvado régimen dictatorial me concediese becas hasta finalizar el Bachiller. Más que del caballo de bronce, o del Caudillo que lo cabalgaba, o del Ramiro de Maeztu, o de mí mismo, el mérito fue -sin duda- de mis profesores, a los que guardo un profundo respeto y agradecimiento, siquiera fuese porque -además de hacerme aprobar- abrieron mi mente para interesarme por todo, indagar sobre todo y razonar con argumentos de persona, y no con coces de borrico.
-probablemente si, a ver quien se resiste- pero el Ramiro me trajo suerte. Fuí aprobando todo, y con las notas suficientes para que el malvado régimen dictatorial me concediese becas hasta finalizar el Bachiller. Más que del caballo de bronce, o del Caudillo que lo cabalgaba, o del Ramiro de Maeztu, o de mí mismo, el mérito fue -sin duda- de mis profesores, a los que guardo un profundo respeto y agradecimiento, siquiera fuese porque -además de hacerme aprobar- abrieron mi mente para interesarme por todo, indagar sobre todo y razonar con argumentos de persona, y no con coces de borrico.
Gracias a ellos, cuando empecé a leer el Diccionario para un Macuto, de Rafael García Serrano, estaba en condiciones no sólo de entenderlo, sino de apreciarlo.
Anduvo el Diccionario para un Macuto perdido varias décadas, sin un editor que lo llevase a las rotativas y convirtiéndose en preciado trofeo de cualquier biblioteca, y ahora resurge, de la mano de Homo Legens, a una nueva vida y una nueva guerra contra la mentira y contra la vulgaridad. Dió la noticia el hijo del maestro Rafael, Eduardo, en El gato al agua del pasado jueves, y me apresuro a compartirla con quien no se enterase, y a agradecer la reedición, y a recomendar su adquisición a todos los españoles de bien.
Recoge el Diccionario en torno al medio millar de palabras y expresiones que -si bien tienen su sentido y explicación académica-, durante un tiempo tuvieron un significado, no diré distinto, sino añadido. Y recoge también fragmentos -que certifican los vocablos- de la mejor literatura sobre nuestra guerra, muestrario que anima a elegir qué leer sobre aquél tiempo. De esta forma, Rafael García Serrano me puso sobre la pista de tantas otras obras que intenté -en ocasiones con éxito- encontrar.
Pero la mejor explicación de qué es el Diccionario para un Macuto la da el propio maestro Rafael en el prólogo. Y aquí lo tienen.
Todos -profesores y alumnos- andábamos urgidos por el temario y por la necesidad de prepararnos para examinarnos por libre en el Ramiro de Maeztu, que no era Instituto fácil precisamente. Supongo que hará años que ya no esté la estatua ecuestre de Franciso Franco, que a ninguno nos molestaba porque, además, la conseja era que tocar el casco del caballo -a más difícilmente habríamos llegado- traía suerte.
No recuerdo si toqué la estatua
 -probablemente si, a ver quien se resiste- pero el Ramiro me trajo suerte. Fuí aprobando todo, y con las notas suficientes para que el malvado régimen dictatorial me concediese becas hasta finalizar el Bachiller. Más que del caballo de bronce, o del Caudillo que lo cabalgaba, o del Ramiro de Maeztu, o de mí mismo, el mérito fue -sin duda- de mis profesores, a los que guardo un profundo respeto y agradecimiento, siquiera fuese porque -además de hacerme aprobar- abrieron mi mente para interesarme por todo, indagar sobre todo y razonar con argumentos de persona, y no con coces de borrico.
-probablemente si, a ver quien se resiste- pero el Ramiro me trajo suerte. Fuí aprobando todo, y con las notas suficientes para que el malvado régimen dictatorial me concediese becas hasta finalizar el Bachiller. Más que del caballo de bronce, o del Caudillo que lo cabalgaba, o del Ramiro de Maeztu, o de mí mismo, el mérito fue -sin duda- de mis profesores, a los que guardo un profundo respeto y agradecimiento, siquiera fuese porque -además de hacerme aprobar- abrieron mi mente para interesarme por todo, indagar sobre todo y razonar con argumentos de persona, y no con coces de borrico.Gracias a ellos, cuando empecé a leer el Diccionario para un Macuto, de Rafael García Serrano, estaba en condiciones no sólo de entenderlo, sino de apreciarlo.
Anduvo el Diccionario para un Macuto perdido varias décadas, sin un editor que lo llevase a las rotativas y convirtiéndose en preciado trofeo de cualquier biblioteca, y ahora resurge, de la mano de Homo Legens, a una nueva vida y una nueva guerra contra la mentira y contra la vulgaridad. Dió la noticia el hijo del maestro Rafael, Eduardo, en El gato al agua del pasado jueves, y me apresuro a compartirla con quien no se enterase, y a agradecer la reedición, y a recomendar su adquisición a todos los españoles de bien.
Recoge el Diccionario en torno al medio millar de palabras y expresiones que -si bien tienen su sentido y explicación académica-, durante un tiempo tuvieron un significado, no diré distinto, sino añadido. Y recoge también fragmentos -que certifican los vocablos- de la mejor literatura sobre nuestra guerra, muestrario que anima a elegir qué leer sobre aquél tiempo. De esta forma, Rafael García Serrano me puso sobre la pista de tantas otras obras que intenté -en ocasiones con éxito- encontrar.
Pero la mejor explicación de qué es el Diccionario para un Macuto la da el propio maestro Rafael en el prólogo. Y aquí lo tienen.
****
PROLOGO.
--
Las palabras viven por su cuenta mucho más de lo que nos parece, y en más de una ocasión, diccionario en mano, no podríamos entender ni un poco de lo que por ahí se habla, sobre todo si nos atuviésemos solamente a las acepciones legales de las palabras, a su precio fijo; esto sirve también para lo que se escribe, aunque ésta sea una fase posterior, por regla general. De modo que sin una especie de “mercado negro” entre las palabras y nosotros, iba a ser muy difícil el arreglo.
Palmar, como ustedes saben, es una elegante, sencilla, despreocupada manera de decir algo tan tremendamente patético como esto: morir. “Palmó como un ángel”, se dice de quien supo dar el paso definitivo con dignidad varonil. He visto escrito este verbo infinidad de veces, lo mismo en novelas que en memorias o relatos técnicos. Casi todo el mundo lo entrecomilla, como si fuese una expresión de puro argot. Lo entrecomillan generales y novelistas. Incluso un escritor muy importante, gran conocedor de la gramática y la filología, llega a más; llega a confundir este infinitivo con otro muy distinto, y así escribe empalmar por palmar, y dándole, claro, el mismo significado a que me vengo refiriendo. Pues bien, palmar está en el Diccionario de la Lengua Española editado por la Academia, al menos en las ediciones de 1925 y de 1956, que son las que he consultado, con esta clara significación: “morir”.
Pero, en cambio, quien acuda a ese Diccionario no encontrará entre las acepciones de la palabra bollo ninguna que convenga a uno de los sentidos en que más se utiliza popularmente, esto es, en el sentido de jarana, tango, cacao, tomate, follón, jaleo, ensalada, fregado, baile, etcétera; incluso juerga. En mi trabajo cito a Sénder, que escribe en una triste y bella novela marroquí -Imán-: “Hay juerga en Anual”, para que todos entendamos que lo que hay en Anual es el combate de Anual, el bollo de Anual, el fregao de Anual, el tango de Anual, el tomate de Anual, y así sucesivamente.
Es bonito rastrear estas palabras, seguir su pista, encontrar o no su nacedero; ver lo que hay en su nuevo sentido de poético, de práctico, de acomodación militar, de fantástica invención, de metáfora prodigiosa reducida a la vulgar calderilla de un diálogo entre soldados. Quien tenga paciencia hallará aquí palabras, expresiones, timitos de moda, vocablos con secreto, frases con recámara, locuciones que no son nada sin el retintín de una época, voces comodín que sirven para mil usos, y también simples y sencillas voces que a todos nos dicen lo mismo, pero que, además, a los hombres de aquel tiempo nos cuentan al oído algo como un suplemento confidencial de emociones, de asperezas y también de gozos y esperanzas. No hay quien ignore el significado de la palabra mulo, por ejemplo, o tabaco, pero tampoco hay quien sepa, de no haber estado allí, lo que estas dos palabras -entre otras- evocan a los hombres que ya doblamos el cabo de la madurez, y desde luego es imposible, sin haber cruzado a paso ligero aquellos años batidos por el dolor, la inclemencia y la gloria, saber qué demonios quiere decirse con perezsalitis, abatallonarse, besugo, el negus, mecagoenfrancia, marisco, cafetera o raspa.
Mi libro es, pues, testimonial, pero calculo que entretenido, y a ratos -o a ráfagas- un tanto poético, y no por mi gracia, sino por la de mis viejos camaradas. Ya se sabe que los hombres sencillos son los que más inventan, y hay más poesía, más ternura y más originalidad en el diálogo de dos campesinos que en los versos de muchos poetas profesionales. Siempre me acordaré de aquel ribero que un día vino a verme a mi pabellón del Hospital, desde el suyo, que estaba enfrente. Habíamos estado juntos en Somosierra, nos cruzamos en Huesca, y luego cada cual tiró por su lado, hasta encontrarnos de nuevo en el Hospital, que era lo corriente. Me dijo que venía a despedirse.
-¿Te vas ya? -le pregunté innecesariamente.
-Sí -me contestó-; tengo quince días de permiso y luego me vuelvo a la riñica.
La riñica era la batalla del Ebro. Había sido herido nada más empezar, un par de semanas después de Santiago del 38, curó pronto, descansó quince días y murió en la riñica aquel tremendo otoño. Nunca oí nada ni tan hermoso, ni tan caritativo, ni tan resignado, ni tan familiar, ni tan fino a la hora de aludir a la más dura batalla de una guerra bien áspera y dolorosa de por sí.
Bien pudiera ocurrir que aquel breve diálogo de despedida haya dado origen, al cabo de cinco lustros, a la justificación de este propósito casi cumplido que desde hace años es empeño terco y urgente de mi pluma, y desde siempre intendencia indispensable para mi temática.
El propósito de recoger con piedad y comprensión, con amor y camaradería, con alegre y generosa memoria, el lenguaje de mis amigos muertos y de mis enemigos muertos; el recordar el idioma de mis amigos muertos y de mis enemigos muertos, el que ellos heredaron de otras empresas, el que resucitaron y el que crearon y que hoy, en gran parte, se ha fundido, como un poderoso afluente militar y revolucionario, en el rio del idioma.
Me gusta recordar su lengua diaria, precisa, irónica, desvergonzada, el vehículo cordial del improperio y del laude, de la pena y del gozo, aquel que nos llevaba al insulto de trinchera a trinchera, pero que también nos llevaba al diálogo.
A veces se oía una voz surgida de cualquiera de las dos líneas:
-¡Eeeh...! ¿Hay alguno de Olite por ahí?
Y casi siempre había alguno de Olite o de Salou, de Crevillente o de Villagarcía, de Ecija o de Sudanell, de Pola o de Arévalo, de Bujaraloz o de Don Benito, del mismo pueblo del preguntón, y entonces se ponían los dos a hablar de cómo pintaba la uva ese año, de si el trigo venía bueno o no, de “dale recuerdos a la Fulana”, de que los frutales traían un cosechón borracho, y uno pensaba en lo hermoso que sería el día en que aquellos dos del mismo pueblo se sentasen a comer en la misma mesa el pan y el vino y la fruta de aquel trigo, de aquellas vides, de aquellos árboles de los que entonces hablaban, en compañía de aquellas mujeres de las que daban y tomaban noticia, y también en paz y gracia de Dios.
Este vocabulario aquí apacentado, este rebañito de palabras que tanto triscan en mi redil literario, esta junta de vocablos reunida con paciencia y amor, quiero llamarla, llanamente, Diccionario para un macuto, porque es un libro informal, nada erudito, un libro para andar por el cuartel, el campamento, la cantina; para hacer memoria -con buen café, amigos- y también para que el que quiera saber algo elemental referido a aquel tiempo, lo sepa. Me agrada que en él -siquiera sea mínimamente- estén representadas las canciones de aquellos mozos y su vario, consolador y ofensivo mensaje. El romancero de los camiones, de los vagones de ganado, de las largas marchas y del dulce y lento tedio de los soldados. También las coplas atroces de Mingo Revulgo. Y todo lo que me fue viniendo a la memoria, tal y como llegó, porque si bien un diccionario debe de ser riguroso, ordenado y metódico, quien quisiera aplicar tales virtudes al contenido de un macuto, loco sería, o ignorante, porque hasta el famoso cajón de sastre es algo prusiano si se le compara con el batiburrillo enloquecedor que cabe en un buen macuto. Esta misma razón me inclinó a no alistar las palabras por orden alfabético, sino al hilo del relato, como fueron brotando de lo hondo de los recuerdos, de lo bueno de las lecturas, de lo entrañable de las conversaciones, de lo caritativo de tantos y tantos amigos o enemigos -ya viejas y desbordadas calificaciones- conocidos o desconocidos, que me ayudaron con sus cartas, sus llamadas y sus consejos cuando alguno de estos vocablos fue publicado en la Prensa.
Séame permitido ahora agradecer el desvelo de muchos lectores que me defendieron valerosamente contra ciertos ataques públicos y gallardos, y que no supieron nunca cómo yo me tenía que defender de otros ciertos ataques, más altos, menos gallardos, como de gente que ataca por ofidio. Lo mucho que interesó al público aquella serie de artículos, me compensa de algunas amarguras que, a pesar de su inesperado y hasta sorprendente origen, no alcanzarán jamás a entristecer mi pluma, que pretende servir y conservar la serena y esperanzada alegría de unos hombres para los que, a ratos, parece escrito aquel verso inmortal:
“... dar el alma y la vida a un desengaño.”
Recibí cartas maravillosas, que conservo, y puñaladas traperas, que he olvidado. Un lector, que ocultó su nombre con una discreción para mí emocionante e imperdonable, me envió un famoso y raro libro por el que yo piaba cuanto podía; y un caballero intelectual, satisfecho y retórico, opinó que yo era un “ultra” -y eso ¿qué es?- y que había que acabar con mis artículos y hasta con mis modestos medios de subsistencia. El caballero es liberal, claro; yo, no tanto. Pero, en cambio, yo confío en que alguien todavía consulte este Diccionario por entretenerse cuando las Obras Completas del ilustre pensador abastezcan un excusado de escasa clientela, porque de no ser así habrá para pocas veces.
Y si digo -sinceramente- que agradezco las cartas y las puñaladas traperas, porque ambas demuestran la vitalidad de un tema, suplico ser creído porque estoy diciendo la pura verdad. También me complace decir que algunas de las papeletas de este Diccionario han sido recogidas y estudiadas por un especialista alemán, Heinrich Ruppert, que prepara un libro sobre su tesis, ya publicada (Beitrag zu einer Untersuchung des gegenwärtigen politischen Wortschatzes in Spanien). Que no sé lo que quiere decir, pero que aquí hace muy bonito y como muy culto.
Tampoco sería justo silenciar que la primera idea de este libro nació en Roma, allá por 1947, al leer un pequeño y delicioso vocabulario militar, Naja parla, debido a la pluma de Monelli, tan buen escritor y periodista con la camisa negra como con la túnica liberal. Ni tampoco que una Pensión literaria de la Fundación March me permitió asistir a un capítulo importante de este trabajo, que consistió en ir comprando libros de aquel tiempo, en los que la guerra aparece viva, virulenta, con un realismo de lenguaje tomado, precisamente, del idioma de los soldados. Estos libros, por la dichosa ley de la oferta y la demanda, están hoy en precios un tanto inasequibles a los jornaleros más o menos distinguidos del periodismo, que seguimos estando fatalmente pagados en todos nuestros estamentos, salvo honrosas excepciones. Como la de aquel pío colega que poco menos que me llamó caimán en su semanario, por haber conseguido la pensión March.
He procurado que ni un solo vocablo o expresión quede huérfano del texto que lo autorice como es debido, y que además lo ambiente, lo sitúe en su época, en su aroma, en su ya lejano gesto. Y si alguna vez fallo, lo digo, y hasta solicito socorro con vistas al futuro. Cada palabra ha sido, al tiempo, como un resorte que ha puesto en marcha los recuerdos, y algunos se levantaron así, como fantasmas, del mismísimo subconsciente, con perdón. De modo que todo un mundo de anécdotas sencillas y humanas -demasiado humanas, quizá, algunas-, se entrecruza con el de los hechos históricos, vistos sin el menor engolamiento. Declaro que este libro es de simple entretenimiento, que no tiene mensaje y que está escrito con un indecible amor. Y que lo he pasado teta al escribirlo.
Acaso alguien encuentre una cierta reiteración en los nombres de los autores y obras citadas. Lo he preferido así, en lugar del acostumbrado aparato técnico, con siglas, abreviaturas y llamadas a pie de texto, a fin de capítulo o a índice bibliográfico, primero porque a mí, personalmente, me marean esos sistemas tan eficaces, pero que me suenan a checa erudita y perturban mi modo apasionado de leer; y segundo, porque la única manera de mostrar mi gratitud a la que aprendí en tantos hermosos, documentados, raros o curiosos libros, consiste en colocar sus títulos y los nombres de sus autores en el tronco mismo del relato.
A todos debo gran merced -y también a muchos otros que leí sin saber aprovecharlos-, pero no quiero que pasen sin especial citación en mi orden del día algunos de estos excepcionales guías que tan bien me han conducido en mis viajes por el tiempo pasado, motor del nuevo, alma del futuro.
Primero que nadie, José María Iribarren, a quien he saqueado en todos sus libros, pero singularmente a través de su biografía del general Mola, y a quien he de agradecer, además, los datos e historias que me ha contado generosamente en breves contactos pamploneses. Después, o mejor dicho, ex aequo, como precisan los cronometradores del ciclismo, el alférez Francisco Cavero y Cavero, estampillado, autor de Con la Segunda Bandera en el frente de Aragón, el más expresivo libro que conozco entre los testimoniales y autobiográficos, el relato en que mejor se respira el aire de la Cruzada, su imbatible alegría en medio del dolor. Este pequeño, curioso y ejemplar libro nos da el retrato exactísimo de una generación y de su circunstancia. El autor advertía en su prólogo que su obra no era una novela de guerra, por dos razones:
“Primera, porque es un relato de hechos rigurosamente ciertos. Tal vez haya restado valor a la narración, pero sólo verás en ella -le dice al lector- lo que yo vi con mis propios ojos.
‘Segunda razón: porque, contra lo tradicional en tales novelas, yo no condeno la guerra. Reconozco que tiene sus molestias, pero se compensan sobradamente.”
Este espíritu deportivo -con el que se puede no estar de acuerdo, pero siempre en posición de saludo-, tiene tanto más mérito cuanto que Cavero escribió libro y prólogo durante una enfermedad. “Enfermedad -dice- que aprovecho para hilvanar estas cuartillas. Luego, Dios dirá; tal vez pueda escribir otro libro.” Dios dijo que convaleciera, que volviese al frente y que allí muriera, por El y por España, de cara al enemigo y a la sombra de su bandera.
Abundan, entre otras, las referencias a Luys Santa Marina, mi jefe y maestro; a Joaquín Arrarás, de quien tanto aprendo en cada lectura, a Ernesto Giménez Caballero y a su libro militar La Infantería Española, obra de cabecera mientras trabajé en esto que ahora tienes en tus manos, amigo lector, a don Manuel Aznar, alto tutor militar; al general Mola -cuyos libros son un testimonio excepcional y cuya memoria cada vez tiene más sólido cimiento en mi corazón-, a José María Fontana, de cuyos Catalanes en la Guerra de España nunca me hartaré; del general Sagardía, con quien mi suerte no quiso que llegara a servir, de Tomás Borrás, experto máximo en zona roja; del capitán periodista José Asenjo, de Oscar Solís, de Gironella -reputado novelista y execrable historiador-; de Ramón J. Sénder, para quien mi admiración será siempre poca, involuntario mentor de mis primeros pasos literarios, a quien desde aquí, a donde esté, envío mi reconocimiento, de mis amigos y camaradas Antonio Valencia, Angel Ruiz Ayúcar, Salvador Vallina, Juan Cepas, Gárate, Eduardo Crespo, Govantes, Liaño, Pérez de Sevilla y Manfredi Cano, de toda aquella patrulla de periodistas militares que simbolizo en el viejo “Tebib”, de la estirpe de los africanos; de Gabriel Araceli y de José María Pemán, y cito juntos al caballero que se cubre con seudónimo tan galdosiano y al polifacético escritor andaluz porque así me parece que respiro el viento salino de Cádiz, y veo, incrustado en el Episodio Nacional de la Cruzada, aquel Pemán de los cuarteles generales, las crónicas de guerra y los discursos con la camisa azul, la boina roja y la estrella de provisional al pecho. De Héctor Colmegna, cuyo estupendo libro llegué a conocer gracias a la generosidad de Ramón Navarro, capitán de complemento en la Primera Bandera de Navarra, la de Carlos Ruiz, cuya historia recoge el médico argentino; de Ricardo Fernández de la Reguera, cabo ceriñolo; de Barea, de Jesús Hernández, de Enrique Castro -a quien saludé en Madrid con ocasión del XXV Aniversario de la Victoria que trajo la Paz-, de Hugh Thomas, de Bolloten, de rojos y azules, de blancos y negros, de frías lagartijas, de calurosos caimanes, de todo.
Y los versos prodigiosos de José R. Camacho, falangista, sargento de morteros; o los del teniente legionario José Antonio Cortázar; o los textos del poeta Maciá Serrano, un jefe del Tercio; o la gracia realista de Edgar Neville, cuya colección de novelas titulada Frente de Madrid es ejemplar en todos los sentidos, incluso en el de ser un libro olvidado y silenciado precisamente por lo que dice, por cómo lo dice y por lo irrebatiblemente que lo dice. Y los versos y las prosas de Agustín, Conde de Foxá, y ya está todo dicho. Y de mi buen Tomás Salvador, y de Ernesto Hemingway, paisano, amigo y maestro, y de Lojendio, Pérez Madrigal, Maíz, los Giménez-Arnáu, Lucio del Alamo, David Jato, Casariego, general Redondo, Juanito Zavala, García de Pruneda -que ha escrito, sin duda, la más bella novela de nuestra Guerra- y de tantos y tantos otros que harían esta lista interminable.
Gracias a todos estos amigos o enemigos -en definitiva, amigos todos, porque entre todos hicimos lo que había que hacer- creo que he podido honorablemente, a través de una simple junta de vocablos, dar la impresión de lo que aquella nuestra Guerra fue, tal y como fue, y no como algunos quisieran que hubiera sido para que sonase mejor la campanilla de su particular caja registradora. No soy objetivo, pero sí leal; y amo a mis antiguos enemigos como a mí mismo, y hasta procuré defenderlos justamente de algunos de sus amigos y aliados que, como algunos de los amigos y aliados que nos disfrutamos en el campo nacional, fueron, son y serán nuestros peores enemigos.
Finalmente, estoy convencido de que este libro tendrá muchos errores. Pido, de antemano, perdón por ellos, y pienso que, si Dios quiere, ya los iré salvando con la ayuda de El y si la buena gente me echa una manita.
Gracias.
--
R. G. S.
Madrid, 31 de mayo de 1964.

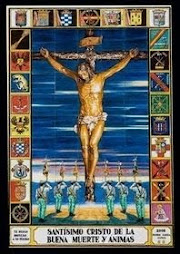


























1 comentario:
Me gusta que se vayan recuperando estas joyas que hace bastantes años fueron desapareciendo y que son complicadas de conseguir, ojalá lo vayamos consiguiendo. Gracias por este espacio y saludos.
Publicar un comentario